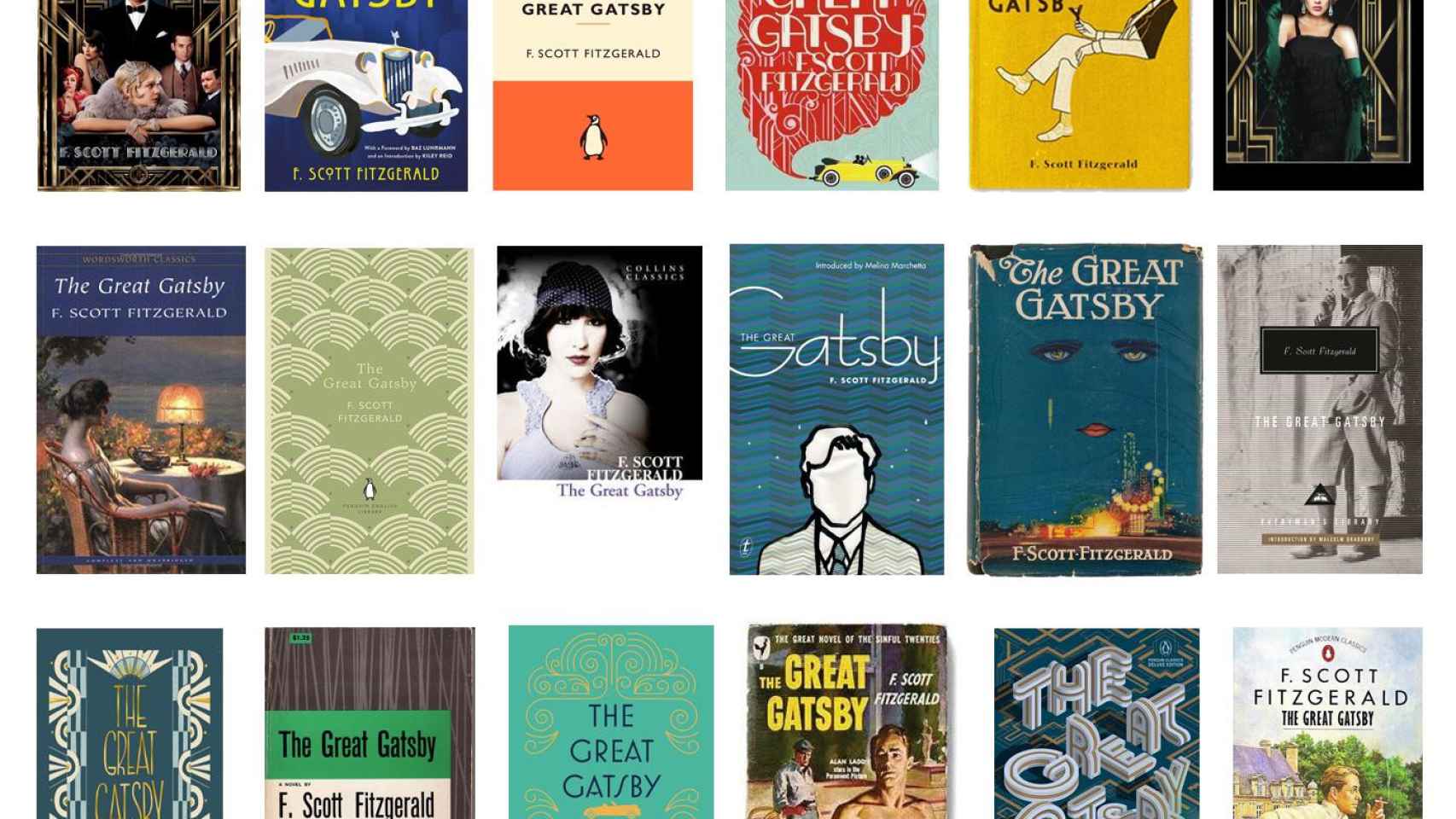
Ediciones en inglés de 'El Gran Gatsby'
Letra Clásica
Gatsby, el demonio blanco
Cátedra incorpora a su catálogo, con una excelente edición crítica de Juan Ignacio Guijarro, la obra maestra de Scott Fitzgerald sobre los espejismos del sueño americano
19 marzo, 2021 00:10El arte de la novela, entre otros talentos mayores, exige dominar la inteligente dosificación de los enigmas y poseer una administración creativa de la ambigüedad. En los relatos de ficción debemos desentrañar un misterio que nunca termina de desvelarse por completo. Persiguiendo este objetivo, en el camino, nos topamos con otras cosas. A primera vista no parecen esenciales, pero terminan convirtiéndose en trascendentes. La literatura no es sólo el arte de decir bien. Es, sobre todo, la capacidad de sugerir. La ficción no enseña, muestra; en vez de pontificar, siembra dudas. Entonces es cuando nos atrapa en un universo mágico –rutilante o escabroso– que es una copia exacta del mundo real, hecha con un sinfín de mentiras.
Probablemente una de las novelas que mejor ejemplifican este ejercicio es El gran Gatsby, una fábula sobre la hipocresía social y los sombríos espejismos del sueño americano. Escrito hace casi un siglo por Francis Scott Fitzgerald, este libro desconcertante, publicado por primera vez en 1925 por la editorial Charles Scribner's Sons, condensa en sus escasos nueve capítulos –que ocupan menos de doscientas páginas– el espíritu de una época, el retrato de un país, una galería de personajes equivalentes a nuestros iguales y una capacidad lírica extraordinaria. La editorial Cátedra, guardiana del ajedrez bicolor de los clásicos hispánicos –tapa con fondo negro– y universales –cubiertas blancas– la incorpora ahora a su catálogo literario en una traducción de María Luisa Venegas Lagüéns con una excelente edición crítica a cargo de Juan Ignacio Guijarro, profesor de literatura inglesa y norteamericana en la Universidad de Sevilla, formado en estudios hispánicos por la Northwestern University de Chicago, amante del jazz y devoto de las contraculturas.

Cartel de la adaptación cinematográfica de El gran Gatsby dirigida por Herbert Brenon
En su ensayo sobre el relato de Fitzgerald, Guijarro analiza a fondo las circunstancias culturales e históricas en las que nació la novela, contextualiza la narración con una biografía íntima del autor norteamericano, el más desafortunado de los escritores de los felices años veinte, y desentraña sus secretos técnicos y simbólicos. La indudable riqueza del libro de Fitzgerald permite construir esta mirada panorámica sobre un mundo perdido que ya no existe –la denominada Era del Jazz– pero que todavía presenta notables similitudes con nuestro presente, como sucede con la mayoría de los verdaderos clásicos.
Buena parte de las aproximaciones críticas a El gran Gatsby, adaptada al cine y al teatro casi desde su publicación, abusan de las analogías biográficas entre la vida de Fitzgerald y sus personajes. La asociación tiene, sin duda, sustento factual, pero resulta insuficiente –por limitada– para entender el secreto de la extraordinaria vigencia de este libro, agrio y delicioso al mismo tiempo. Guijarro lo explica en detalle: las abundantes adaptaciones del texto –la edición incluye un análisis sobre las versiones hechas con otros códigos artísticos y reseña su recepción en España– ocultan que, cuando fue publicado a mediados de los años veinte, no tuvo excesivo éxito ni comercial ni intelectual. Fitzgerald apenas ganó 2.000 dólares por sus derechos de autor y, al morir súbitamente, veinte años después de un infarto, todavía aspiraba a obtener un reconocimiento que no llegaría más que de forma tardía y póstuma.
La maldición duraría mucho tiempo. Hasta los cincuenta. En buena medida, porque su retrato de la sociedad norteamericana no alimenta –más bien destruye– las bondades del mito del sueño americano. Tampoco dejó en buen lugar a la figura de la mujer de clase alta, que entonces –y ahora– son parte fundamental del mercado literario. El libro, que se sitúa en Long Island, en la costa Este de Estados Unidos, fue ignorado justamente por lo que en nuestros días son sus grandes valores. Básicamente tres: su estilo, su estructura narrativa y su poder simbólico.
 Escrito en pleno Modernism, el movimiento de renovación de la literatura anglosajona que tiene lugar después de la Primera Gran Guerra, impulsado por creadores de perfil cosmopolita (Ezra Pound, T.S. Eliot) que huyen de un Estados Unidos que consideran vulgar y materialista en dirección a Europa, y que plantean una ruptura en relación al siglo XIX, El gran Gatsby se nutre de influencias que, en opinión de Guijarro, remiten a Joseph Conrad y a John Keats, el poeta preferido de Fitzgerald. Su renovación es, sobre todo, una atmósfera tonal: el novelista norteamericano levanta su mundo imaginario con el inmenso poder de sugerencia de las palabras, con un lenguaje medido y milagroso, insólitamente elegiaco, aplicado sobre una trama prosaica –una historia de fingimientos sociales y adulterios cruzados– situada en un mundo con aspiraciones aristocráticas.
Escrito en pleno Modernism, el movimiento de renovación de la literatura anglosajona que tiene lugar después de la Primera Gran Guerra, impulsado por creadores de perfil cosmopolita (Ezra Pound, T.S. Eliot) que huyen de un Estados Unidos que consideran vulgar y materialista en dirección a Europa, y que plantean una ruptura en relación al siglo XIX, El gran Gatsby se nutre de influencias que, en opinión de Guijarro, remiten a Joseph Conrad y a John Keats, el poeta preferido de Fitzgerald. Su renovación es, sobre todo, una atmósfera tonal: el novelista norteamericano levanta su mundo imaginario con el inmenso poder de sugerencia de las palabras, con un lenguaje medido y milagroso, insólitamente elegiaco, aplicado sobre una trama prosaica –una historia de fingimientos sociales y adulterios cruzados– situada en un mundo con aspiraciones aristocráticas.
Escrito en pleno
Del contraste entre estos elementos surge en buena medida el encanto del libro. La estructura y el punto de vista elegidos suponen también una heterodoxia. Renunciando al narrador omnisciente y a la disposición lineal, dos rasgos propios del género narrativo durante el siglo XIX presentes en sus dos primeras novelas, Fitzgerald soporta este cuento de terror exquisito en una estructura fragmentaria, donde se superponen distintos planos autónomos, escenas dialogadas y descripciones subjetivas, plenas de soberbias imágenes. El punto de vista –la tercera persona, enunciada por un personaje: Nick Carraway– ayuda al autor a lograr otro de los hallazgos del libro: la calculada ambigüedad de la figura de su protagonista, Jay Gatsby, un millonario cuya descomunal fortuna nos hace sospechar que estamos ante un delincuente, pero cuyos actos nos muestran a un hombre desclasado, conmocionado por sus relaciones con los ricos, a los que envidia y desprecia por igual.

La obra maestra de Fitzgerald es una sátira envuelta con un celofán delicioso, un drama presentado como la pieza musical de un cuarteto de cuerda, medida y estilizada. También es un aviso a navegantes: detrás de los brillantes espejismos de la riqueza, el dinero y el sublime hedonismo de las clases acomodadas –simbolizados en las fiestas pantagruélicas y el modo de vida de Gatsby y sus invitados– se oculta una honda perversión moral, la hipocresía y la crueldad ante la desgracia ajena. Aquí radica el simbolismo del libro: sus personajes parecen triunfadores –ricos de cuna o pragmáticos sin escrúpulos– pero, en el fondo, no son sino criminales, carentes incluso del encanto de la maldad inteligente.

El gran enigma del libro es Gatsby, al que el lector nunca termina de conocer por completo. Sus hechos biográficos quedan siempre en una inquietante nebulosa, mientras su retrato público es idealizado por el narrador. En su figura se refleja la ambivalencia de la verdadera faz del mundo, el desencanto íntimo que se esconde y se celebra bajo el disfraz de la opulencia. El anfitrión colosal, el mecenas perfecto, es un criminal adorable. Un demonio blanco a cuyo entierro no acude absolutamente nadie. Alguien que necesita que sea un perfecto desconocido quien cuente su tragedia secreta.

