
Temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza.
Montesquieu en el ruedo
Alberto González Troyano reflexiona, a partir de un recorrido por la historia de la tauromaquia, sobre la evolución del gusto en las artes en el contexto de la querella entre los partidarios de la tradición y los apóstoles de la modernización en un ensayo publicado por el sello El Paseíllo
“En realidad, se manifiesta en la tauromaquia una situación similar a la que aconteció en otras facetas de la vida cultural –en las letras, en la pintura, en el teatro, en la música– como respuesta a las diatribas y querellas mantenidas entre partidarios del modelo de la antigüedad y partidarios de la modernización”. Esta comparación entre los problemas que se han encontrado en su devenir tanto la tauromaquia como las restantes artes quizá sea el principal acierto de Montesquieu en el ruedo. Diestros, ganaderos y público: tres poderes en conflicto (El Paseíllo), el reciente ensayo de Alberto González Troyano, alma naturalmente dieciochesca y una de las memorias más ricas y versátiles que uno puede conocer en este país de amnésicos. Su dominio de la historia de las ideas, desde Jovellanos a Ortega o Foucault, hace que sus reflexiones adquieran siempre un vuelo inusitado por estos pagos.
Veterano y experto taurino, González Troyano explica en este opúsculo la conformación estética de la moderna tauromaquia. Si en el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, la muerte del toro determinaba el sentido de la corrida, aún deudora de las ceremonias caballerescas, la evolución de la fiesta fue desplazando la atención y el protagonismo hacia el torero, cuya faena se sofisticó hasta alcanzar la categoría de arte que hoy está en disputa. Esa transformación conllevó la partición de tres poderes –de ahí la comparación con Montesquieu– que desde entonces nunca han dejado de enfrentarse y necesitarse: “El torero que, con el bagaje de su oficio, ha de enfrentarse a la res, el ganadero que selecciona y marca con su hierro al toro que ha de lidiarse y el público que, con su presencia y dinero, alimenta el espectáculo”.

'Montesquieu en el ruedo'
Ello propició, por una parte, que los toreros empezaran a seleccionar la ganadería, escogiendo reses más dóciles con las que poder lucirse sin tanto peligro, algo que estimuló la manipulación de las distintas castas. Al mismo tiempo, como ya observó Ortega y Gasset, la tauromaquia fue uno de los primeros espectáculos de masas, un fenómeno que generó la división entre el público –fervoroso pero ignorante– y el entendido, precedente del moderno crítico que inventó, además, un lenguaje único y exclusivo de la fiesta que luego llenó de expresiones taurinas el habla común, como sucedió por cierto con la traducción de la Biblia en los países protestantes.
A este respecto, González Troyano cuenta un detalle muy revelador. Al parecer, entre los primeros cronistas taurinos, “un buen porcentaje procedía del mundo de la crítica musical, sobre todo de la zarzuela y de la ópera y en menor grado del teatro”, característica que contribuyó a afianzar el prestigio de la corrida como espectáculo artístico. Se trata de una reflexión esencial para comparar la evolución del gusto en la tauromaquia y en las otras artes, pues todas comparten en el fondo un mismo problema cuyo origen podría concretarse en la aparición del juicio estético, que si bien por un lado convierte una práctica ritual en arte autónomo, por otro la condena a un solipsismo que termina por animar su desaparición. En tiempos de Shakespeare, los actores eran gente patibularia y de mal vivir y el teatro un entretenimiento popular sin prestigio. Solo mucho tiempo después, durante el Romanticismo, cuando se canonizó la dramaturgia isabelina, los intérpretes se convirtieron en caballeros conscientes de su arte.
Ocurre lo mismo en la música. Bach sería hoy el primer sorprendido si supiera que el mundo entero escucha las partituras que él compuso para los feligreses de las distintas iglesias en las que trabajó. Todavía Kant, en plena emancipación del juicio estético, sostenía que la música era mehr Genuss als Kultur, más diversión que cultura. Y en el siglo XVIII, Sir Josuah Reynolds se empleó a fondo teorizando acerca de la trascendencia de la pintura, aún considerada una artesanía más que un verdadero arte. El resultado de esa transformación que sufren todas las artes supuso en primer lugar el estímulo de sus virtualidades creativas pero también una creciente y aguda conciencia de pérdida. El ya no, en definitiva la negatividad, es el lamento y el signo que arrastran todas las prácticas artísticas desde la modernidad. Por ello Paul Celan podrá decir que la poesía ya no es más que “un resto que canta.”
Cuando se habla por tanto de la decadencia de la tauromaquia muchas veces no se tiene en cuenta lo que en su ensayo demuestra González Troyano. El esplendor de la corrida, su elevación a categoría artística gracias a figuras como Paquiro, Frascuelo, Largatijo o Belmonte, es indisociable de su derrota. En la modernidad, el arte y la pérdida van de la mano y la corrida es el espectáculo en que el problema se manifiesta de un modo más claro y dramático. En buena medida porque la fiesta conlleva un elemento sacrificial del que todas las artes, de un modo u otro, participaron en sus orígenes y que aquí ha quedado larvado, latente, a la vez insoportable e irresistible.
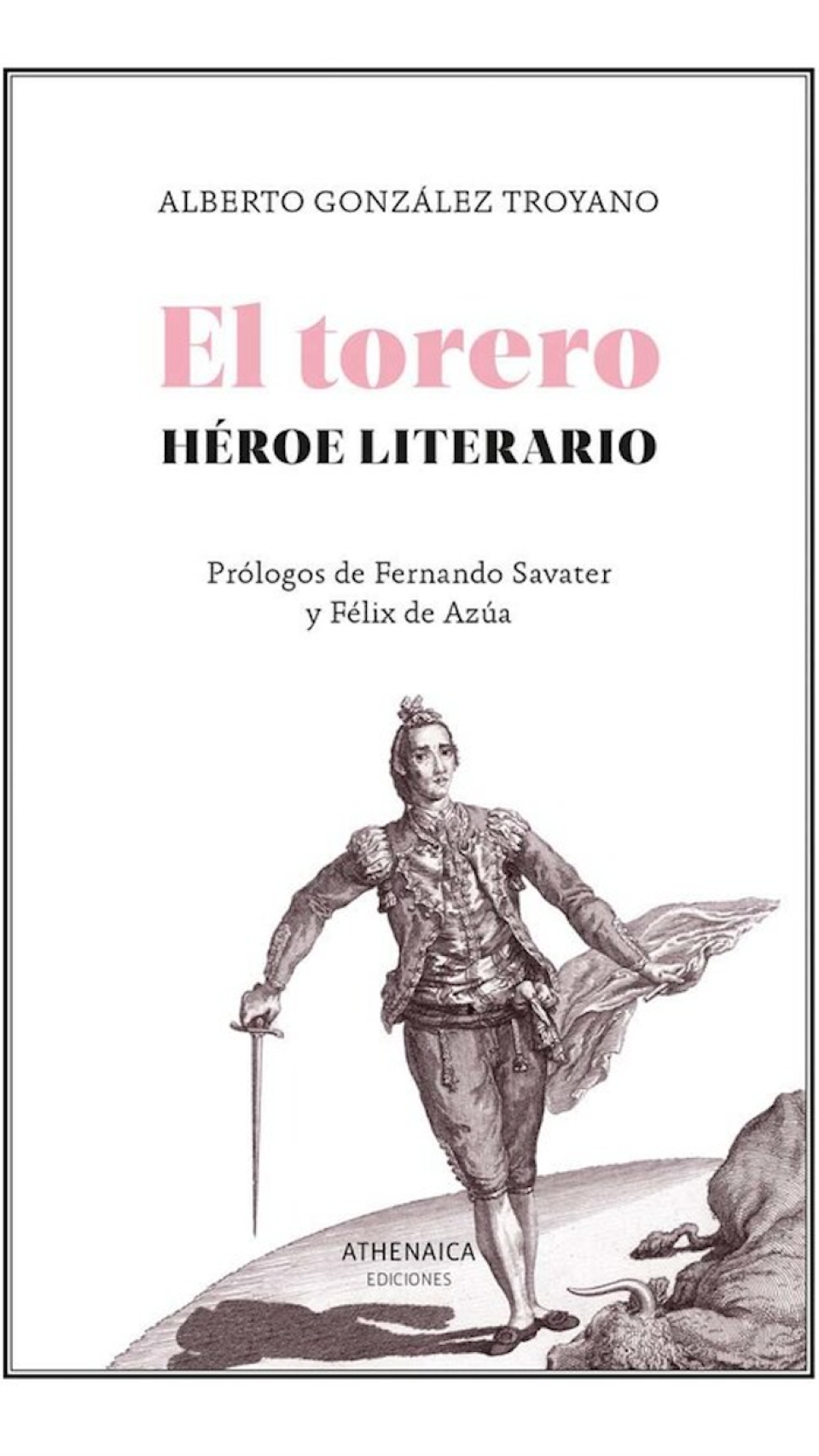
'El torero'
Por ello cabría argüir que, frente a la seguridad y la rotundidad de quienes abogan por la prohibición de las corridas, seguros de su razón ilustrada y su compasión franciscana, el taurino no puede contestar nunca con otra afirmación del mismo calibre. Porque la tauromaquia, a diferencia de sus detractores –conviene subrayarlo–, no pretende resolver nada sino que tan solo muestra, con una crudeza que permanece oculta en otros ámbitos –por ejemplo el industrial–, la tragedia del hombre, su relación violenta con los animales y en último término su fatal conciencia de la muerte.
En la Inglaterra isabelina, los teatros se usaban tanto para escenificar las obras de Marlowe y Shakespeare como para luchas de perros y osos, un espectáculo muy preciado incluso por la realeza. Algunos antitaurinos sostienen que en aquel país civilizado ese tipo de entretenimientos bárbaros acabaron por desaparecer, cediendo todo el protagonismo al teatro. Pero la cuestión se podría argumentar a la contra. No deja de ser llamativo y sintomático que en un país como España, donde la tragedia no pudo tener el mismo desarrollo que en los países protestantes debido a la Contrarreforma, que exigió el control exclusivo de lo trágico –o su negación– a través del ejemplo de la Pasión de Cristo, la tauromaquia haya pervivido, para entendernos, como vía de escape trágica, liberando la negatividad reprimida en nuestra cultura y que con tanta fuerza subyace.
Si Cervantes tuvo que escaparse por la puerta cómica para hablar de la muerte moderna (“y exhaló su último suspiro, quiero decir que se murió”), el coso vendría a ser el escenario donde se representa un particular “canto del toro bravo”, una taurodía –por qué no ensayar un neologismo–, que se ha quedado para siempre en un estado embrionario, preverbal, donde, como dice el filósofo francés Francis Wolff en una cita que trae a colación González Troyano, “todo es signo.” No es casual que en español la mayoría de frases hechas vengan o bien del Quijote o de la jerga taurina, que vienen a ser, respectivamente, nuestra traducción de la Biblia y nuestra forma de tragedia.




