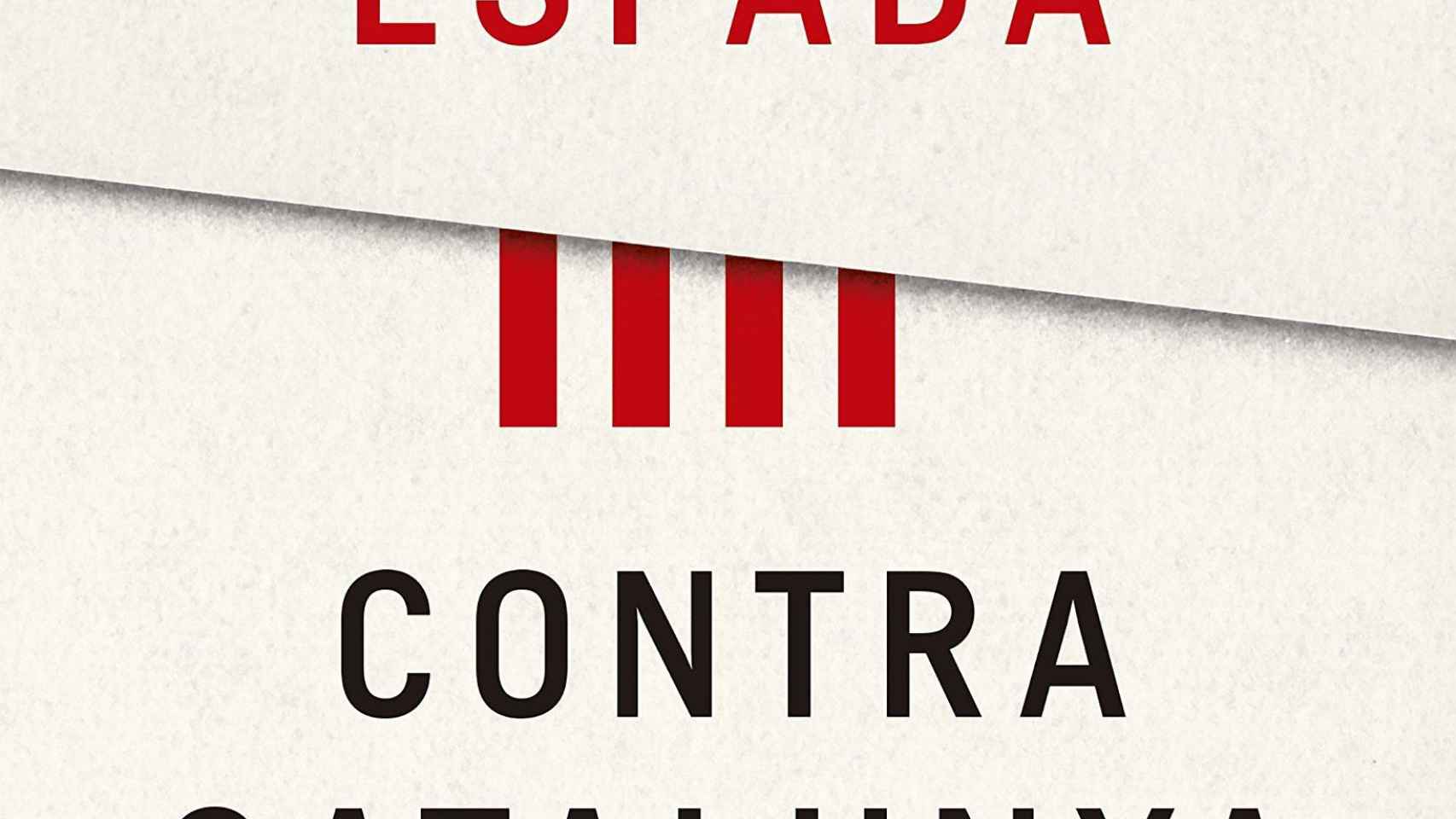“La cobardía es el principio de la degeneración”. Esta frase resume todavía el coraje de Contra Catalunya de Arcadi Espada (Barcelona, Ariel, 2018), publicado en 1997 y ahora oportunamente reeditado. Recuerdo perfectamente la primera vez que oí hablar del libro. Salíamos de una de sus clases y el profesor Jordi Llovet nos comentó, a mí y a unos cuantos amigos, cuánto le estaba gustando. Admiró la estructura del libro y cómo el autor iba desnudando la mitología en que se había fundamentado el pujolismo. Me sorprendió, antes que nada, el aparente sacrilegio del título.
Yo tenía entonces veinte años y estaba tratando de organizar y legitimar mi aversión –casi congénita, diría– al nacionalismo. No entendía cómo una mayoría de la sociedad podía mostrar tanta reverencia por Jordi Pujol –a quien a menudo se calificaba de “gran estadista”–, un político de una embarazosa vulgaridad, autoritario, incapaz de mirar a los ojos a nadie –el primer síntoma de la podredumbre moral–, dueño de una dicción atropellada y renqueante que siempre acompañaba con esa característica gestualidad neurótica de tics, muecas y violentos manotazos, el trasunto de su alma que tan bien había encarnado en escena Ramón Fontseré en el montaje de Ubú President, estrenado por Els Joglars en el Tívoli en otoño de 1995, prácticamente la única sátira contra los gobiernos de Convergència que tuvo lugar en aquellos años.
En esa época, los más ingenuos esperábamos que Pasqual Maragall –1997 fue el año en que dejó la alcaldía– nos salvase, decidiéndose a dar el salto a la Generalitat y redimiendo a la izquierda de la derrota inesperada que en 1980 había sufrido Joan Reventós. Teníamos la esperanza de que así viviríamos al fin la Cataluña que podría haber sido y no fue. Aunque ahora ya conocemos el resultado desastroso de aquella operación, lo que no sabíamos entonces es lo que Espada ya vio y analizó en su libro, casi en solitario, en un ambiente social y periodístico hostil.
Jordi Pujol y Pascual Maragall
Jordi Pujol y Pascual Maragall
Barcelona nos parecía aún el bastión contra el nacionalismo, una ciudad europea impermeable al discurso folclórico y a la concepción herderiana de Pujol, con sus insufribles metáforas rurales (“peix al cove”, “fer bullir l’olla”, “cauran tots els nius”, dijo todavía en su grotesca última aparición en el Parlament) y opuesta a la modernidad cosmopolita. La incapacidad de Maragall por trasladar su modelo al otro lado de la plaza de Sant Jaume no se debió sólo a las exigencias de su pacto de investidura. Como dice Espada: “Ahí ha estado una de las claves –una clave clásica– que permite explicar la hegemonía nacionalista: la representatividad de los sectores refractarios al pujolismo siempre fue muy superior a su capacidad de expresarse en la escena mediática catalana o de influir en el discurso, digamos estructural, de Cataluña”.
Pujol consiguió desactivar la disidencia creando un espacio moral deletéreo donde toda oposición sólo pudiera ser simbólica, puesto que la condenaba a operar dentro del espacio sagrado que él había delimitado y sometido. Se trata de la intoxicación política más difícil de combatir y que es de raíz totalitaria. Por eso Maragall, en vez de impugnar y desmontar la herencia recibida, se apostó entero en la aprobación de un nuevo Estatut que nadie pedía, con la única intención de ser más papista que el papa e iniciando con ello la destrucción de la ciudad de la que tantos años había sido alcalde.
En su libro, Arcadi Espada, con una mirada limpia e inclemente, descubre todos los nudos de la trama social que llegó a alumbrar ese estado de sometimiento, desde el desguace disimulado del franquismo catalán –memorable la escena inicial en que el autor saca en brazos, del despacho del director de El Noticiero Universal, a Eduardo Tarragona, un viejo procurador en cortes que siempre se quedaba dormido– hasta la vergonzosa connivencia del PSUC con el nacionalismo, el mal crónico de la izquierda en toda España. Es ese el clima ideológico en el que todavía respiran Pablo Iglesias y Ada Colau, lo mismo que buena parte de los socialistas, siempre acomplejados frente al discurso dominante, siempre dispuestos a hacer concesiones con tal de que les dejen participar un poco de esa idea sagrada y prepolítica de la nación. “Contra Catalunya” sigue siendo la amenaza bajo la que todos ellos obedecen y trabajan.

El periodista Arcadi Espada / EFE
La construcción de esa amenaza, transformada hoy en condena, fue rápida y sistemática, sobre todo desde la reacción de Pujol contra la querella de la fiscalía por el caso Banca Catalana. Cuando aquel día del año 1984, en el balcón de la Generalitat, Pujol empezó a arengar a sus fieles y se apropió de la ética –una usurpación que duró hasta el día de su confesión como defraudador, en julio de 2014–, una mayoría de la sociedad aceptó vivir bajo ese imperativo moral. Arcadi Espada relata con frialdad cómo TV3 se convirtió en el espacio virtual de ese balcón y en el altavoz de ese mensaje, infectando a toda la prensa: “TV3 ha traído los castellers, las ferias de abril y las caracoladas a los periódicos catalanes hasta hacer de los lunes un día intransitable. Ha multiplicado la influencia del Barça, hasta hacerla agobiante. Ha ruralizado la información diaria. Ha obligado a ampliar la superficie dedicada al crimen. Es decir, ha desnaturalizado los periódicos”.
El primer director de la televisión autonómica, Alfons Quintà, había sido también quien, como responsable de la edición barcelonesa de El País, había publicado los primeros artículos sobre el escándalo de Banca Catalana, rápidamente silenciado porque, entre otras cosas, Pujol se apresuró a llamar a Quintà y ganarlo para su causa encargándole el lanzamiento de la televisión nacional. El siniestro Quintà apenas asoma la cabeza en el libro de Espada, pero su inmolación final –se suicidó en 2016 después de haber asesinado a su mujer– le ha convertido en el tardío e inútil phármakon de aquella Cataluña pujolista. Gracias a su biografía turbia e insondable, podría también ser el candidato ideal para protagonizar the great catalan novel. Pero ¿dónde están nuestros novelistas?
En su libro, Espada cumplió el mandato de Joubert –que él mismo invoca– de investigar la corrupción en tiempos prósperos. Y lo hizo hasta un extremo que parece a ratos inverosímil, por la exactitud con que observa todo lo que nos ha llevado al actual desastre. No hay prácticamente ningún ámbito que escape a su escrutinio. “El malvado oficial de Cataluña se llama Antonio López y López. Es el único de los múltiples negreros catalanes que se señala con el dedo: y es que nació en Comillas”, escribía entonces.
Más de veinte años después, la estatua del marqués ha sido desalojada del espacio público de Barcelona por Ada Colau, mientras la escultura de Francesc Cambó sigue ahí, muy cerca, en Via Laietana, con ese brazo que siempre me ha parecido a punto de arrearle un guantazo a quien se atreva a preguntarle por las razones que le llevaron a financiar el golpe de Franco. Muy agudas son también sus observaciones sobre la deformación del catalán a manos de los comisarios lingüísticos, que han creado una lengua llena de ultracorrecciones con el objetivo espurio de alejarla del castellano. “¿Sabe cómo habría que decir cerillas en un catalán ejemplar?”, le preguntaba Salvador Espriu a Espada durante una entrevista, “cerilles. Sí, diríamos cerilles, qué le vamos a hacer. Las cerillas se hacían de cera”.
Las dos ediciones de Contra Cataluña, de Arcadi Espada / EDITORIAL ARIEL
Las dos ediciones de Contra Cataluña, de Arcadi Espada / EDITORIAL ARIEL
Una de las conclusiones más amargas a las que uno llega después de leer este libro es que no queda más remedio que darle la razón a Fernando Savater en la cita que Espada eligió como epígrafe para el segundo capítulo: “Uno de los sobresaltos que comporta la revisión histórica del franquismo es descubrir que gran parte de lo que política y culturalmente se le oponía sólo tenía eso de bueno, su oposición, pero que en sí mismo no era ni mucho mejor ni siquiera demasiado distinto al propio franquismo”. La metáfora perfecta de eso la constituyen todos aquellos alcaldes franquistas que sin vergüenza ni óbice alguno pasaron a serlo de Convergència y que acabaron por levantar su vara a los pies de Artur Mas.
A pesar de la mordacidad, Contra Catalunya es un libro traspasado de alegría, pero no es tan sólo la alegría del buen momento que el autor vivía cuando lo escribió, según cuenta ahora en el postfacio, sino también y sobre todo la de quien no le debe nada a nadie y escribe sin deudas ni compromisos, también sin demasiada esperanza, con el calor de unos cuantos muertos –Josep Pla se convierte aquí en predecesor– y de unos pocos vivos como Joan Ferraté, Carlos Trías –hoy ya difuntos–, Jaume Boix o Xavier Pericay, autor, por cierto, de otro libro fundamental, Filologia Catalana (Barcelona, Columna, 2007), que también debería recuperarse.
En esa alegría hay algo de despedida de la juventud, de unos años de formación en los que Espada tomó conciencia a la vez del estado moral del país en el que vivía y del estado en el que se encontraba su oficio, el periodismo. Hay al respecto un párrafo elocuente y seminal. Espada recuerda cómo de niño jugaba en la terraza de la portería de sus padres y organizaba solo partidos de fútbol y de tenis, mientras retransmitía en directo lo que iba pasando: “¿Qué era lo que estaba pasando? Era incierto. El jugador sabía si el ace de Emerson –Roy: mi tenista preferido: cómo no iba a serlo, cómo no iba a serlo por encima del propio Santana, con ese nombre de héroe de Editorial Novaro que llevaba– había entrado entre las líneas, o si le habían hecho penalti al gran Uwe Seeler, delantero alemán. Pero lo que sabía el jugador podía no ser lo que el radiofonista estaba recitando. De hecho, así pasaba muchas veces. Al final, concluido el episodio épico, le preguntaba al radiofonista, es decir me preguntaba, cómo podía ser tan cabrón. Y muy despectivamente el radiofonista me contestaba que él estaba para atender otros intereses, que se debía a la afición. Hablaba en una longitud de onda distinta y no se privaba de hacérmelo saber. No he olvidado al radiofonista y toda mi vida ha sido un duro trámite para no ser como él.”
Tomarse en serio el propio oficio es algo raro y suele abocar a la radicalidad. Como dice Joseph Conrad en Bajo la mirada de Occidente: “comprended que en la vida no hay elección. O pudrirse o quemarse”. Arcadi Espada ha dedicado su vida a combatir el nacionalismo, seguramente pagando un alto precio, tanto en lo personal como en lo profesional, pero es algo que en puridad no ha elegido, sino que le ha sido impuesto como mal de su tiempo y como consecuencia de la responsabilidad que exige su oficio.