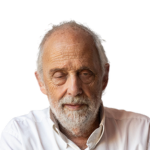Es ley de vida. Todas las generaciones que en el mundo han sido –y serán– acostumbran a embellecerse a sí mismas. Lo habitual es que lo hagan, como diría el grandísimo Baroja, desde la última vuelta del camino. Justo antes del crepúsculo. En las dulces y, al mismo tiempo, amargas vísperas de las postrimerías parece natural hacer un balance de lo que se ha sido para poder contrastarlo con lo que uno (cree que) es. El ejercicio no siempre resulta agradable pero, sin duda, se antoja obligado, siquiera porque todas las vidas necesitan fabricarse, aunque sea a posteriori o mediante una coartada de orden ficcional, un determinado sentido.
Lo anómalo, incluso diríamos que patológico, es que semejante acto de vanidad extrema se practique ya durante la misma juventud, cuando por mucho que el cuerpo responda a la perfección a los impulsos biológicos la sesera aún se encuentra colonizada por la ingenuidad y la noción de realidad, esa gramática parda que nos ayuda a comprender en qué consiste la vida, en la mayoría de los casos no sea sino un paisaje incompleto.
Claro que también existe una formula intermedia entre estos dos extremos: recordarse de joven en la vejez –lo que es, a la vez, una suerte y una desgracia– con la misma mentalidad que se tenía como adolescente. Con excepciones es lo que le sucede a la generación que –en España– vivió su juventud en los años setenta, entre el estertor funerario del franquismo y el principio de la Santa Transición. Gentes que no fueron excesivamente originales en su intención de querer cambiar el mundo –no exactamente por generosidad , sino por egoísmo– pero a la que hay que reconocer una sabiduría innata para hacer industria del hecho de no haberlo conseguido.
Precisamente por eso las memorias (íntimas) sobre la Barcelona de 1975 que acaba de publicar Pepe Ribas, periodista, escritor, agitador cultural y fundador de la revista Ajoblanco –Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler (Libros del K.O.)–, suponen una agradable anomalía. Ribas es uno de los históricos de la contracultura ibérica pero en este libro, que mejora aquella crónica seminal que fue Los 70 a destajo (RBA), donde daba noticia sistemática del activismo estudiantil, la lucha obrera, la vida en las primeras comunas, la liberación sexual o la irrupción del hippismo y el consumo hedonista de drogas en aquella España en tránsito, hace una autocrítica de sus iguales y, por tanto, a sí mismo.
Vástago de una acomodada estirpe de ebanistas y fabricantes de muebles de la Barcelona de mediados del XIX, el cerebro de Ajoblanco mantiene en construcción la categoría ¿Quién soy? de su web, lo cual puede ser tanto la certificación de una tarea incómoda –tener que definirse– como una declaración (no explícita) de intenciones. O ambas cosas.
En este libro, escrito con indudable maestría, eminentemente sensorial y confesional, pliego de un alma fieramente humana, relata su visión de la revolución libertaria que, con epicentro en la Ciudad Condal, pero cuyos afluentes procedían de otras geografías del resto de las Españas –Madrid, por supuesto, pero también Sevilla, nudo de la milagrosa modernidad meridional–, discurrió a mediados de los setenta en Barcelona.
La obra es un friso sociológico de personajes y ambientes, en buena medida extinguidos, pero su mayor interés reside en la voluntad –que en el caso concreto de Ribas es destino– de no someterse a la dictadura de la memoria oficial, que tiende a dibujar al franquismo como un tiempo sin cultura –a pesar de que durante sus años finales se incubó la rebelión de su generación– ni a las izquierdas militantes (los presbíteros marxistas), esos esforzados profetas que lucharon por la libertad y la democracia, a pesar de no practicar –con hechos– ninguna de estas dos sanas costumbres.
Se trata, por tanto, de unas memorias escritas al modo de Cesare Pavese, con la sensibilidad de quien viviera esas horas con franqueza y sinceridad, sin máscaras y sin hacer cábalas acerca de cuánto iba a ser de rentable el extraño experimento de vivir en libertad plena y silvestre, aunque fuera bajo los espejismos de la filosofía comunal del zeitgeist de la época.
Por la galería de ángeles de Ribas –seres con nombre pero sin excesiva devoción por los apellidos, a pesar de proceder de insignes familias burguesas–, aparecen desde Luis Racionero, il primo de loro, hasta Fernando Mir, Toni Puig, Nazario, Hormaza Ben Zohar, un Quim Monzó depredador, Mariscal o Juanjo Fernández, junto a la famosa galaxia de revistas underground –Star, El Rrollo enmascarado, Vibraciones–, los bares, tugurios y discotecas del momentum –el Jazz Colón y la Sala Zeleste, más que Bocaccio–, las experiencias lisérgicas, los enredos poliamorosos, las confusiones, excursiones a Ámsterdam y a Londres, antes que a la India, retiros en Menorca o en Ibiza, el tufo a marihuana y a hachís afgano –cuyo humo hace que el cielo carezca de límites exactos– y, por supuesto, la primera etapa de Ajoblanco, que llegó a vender más ejemplares que el diario El País sin tener que ejercer necesariamente como intelectual colectivo y cuyo gran mecenas fue Francisco Marsal, un irrepetible industrial textil.
Aquella revista tenía su sede en un despachito de la calle Aribau. Ribas relata con honestidad su iniciación a la vida disoluta (que también iba en serio, como dijera Gil de Biedma), los antecedentes de su band of brothers –el colectivo Nabucco, nacido en el bar de la facultad de Derecho–, sin excluir ni sus discordias personales ni sus inseguridades, que combatía mirando el horizonte desde un rincón secreto de los acantilados de Montjuïc. “Observaba las fábricas, las luces del puerto y el crujir del Mediterráneo bajo la oscuridad del cielo”.
Muchos de los episodios que evoca son conocidos gracias a las memorias (progresivas) que han publicado en estos años otros supervivientes de aquella generación, cada uno de ellos dando su propio testimonio, pero lo que asombra es la atmósfera que construye la prosa de Ribas, fiel a su idea de no dejarse cazar por ninguna ortodoxia.
También nos admira su sabio distanciamiento intelectual tanto en relación al nacional-catolicismo, que destruyó la sensibilidad de tantas generaciones, como ante su aparente alternativa: un marxismo que aspiraba a sustituir –sin cambiar de método– a los últimos franquistas.
Frente a estos dos muros nació la revuelta contestataria, una tercera vía partidaria de un cambio de valores, idealista, pero también hermosa y efímera, incapaz de asentarse en las poltronas institucionales a pesar de practicar el arte de los paraísos artificiales y no renunciar, al contrario que otros jóvenes de la guardia roja, a la noble filosofía del desapego.
Ribas y sus amigos, probablemente los primeros desclasados de su tiempo, en general fueron –este libro así lo testimonia– seres muy felices. Locos. Nada ejemplares. “Éramos jóvenes, gamberros, cultos y de buen ver”.
Salta a la vista que no tenían abuela y lo pasaron de miedo, pero también descubrieron que estaban más solos de lo que pensaban cuando, muerto el dictador, la cultura en la que creían como si fuera una nueva religión dejó de ser un acontecimiento espontáneo, una experiencia compartida y una necesidad popular para mutar en un negocio, por lo general de orden clientelar.
Muchas de las causas que entonces abanderaron, como el ecologismo, la independencia de juicio, la autoformación o la espiritualidad no gobernada por los escolásticos de turno perduran como reivindicaciones sociales desatendidas tras casi medio siglo largo de democracia imperfecta.
No fueron héroes ni estadistas, pero tampoco desertores de sus principios contestatarios, ignorados tras los calambres del momento por una sociedad conservadora y prosaica que prefirió la seguridad, la prudencia y el materialismo (sin dialéctica) a los experimentos de emancipación mental.
El nacionalismo, que contaminaría aquella Barcelona de 1975 sólo unos pocos años después, y hoy domina la agenda política catalana y española, máscaras aparte, acabaría sustituyendo a la vetusta dictadura de los militares por las ancestrales leyes de la tribu. Los mismos fanáticos de siempre con una camisa distinta. Del azul mahón al amarillo pollo.
Si alguna lectura cabe extraer de la Barcelona libertaria que Ribas conjura en este libro, delante de la hoguera de su vida, es que, además de un glorioso episodio de nuestra historia cultural y un infinito carrusel de experiencias vitales, en algún momento fue posible, incluso vagamente cierta, una España distinta a la fabricada por la memoria oficial. Cosa que evidencia que la nostalgia sólo es una magdalena ahogada en una taza de té. Y que nada es imposible si no queremos que así sea.