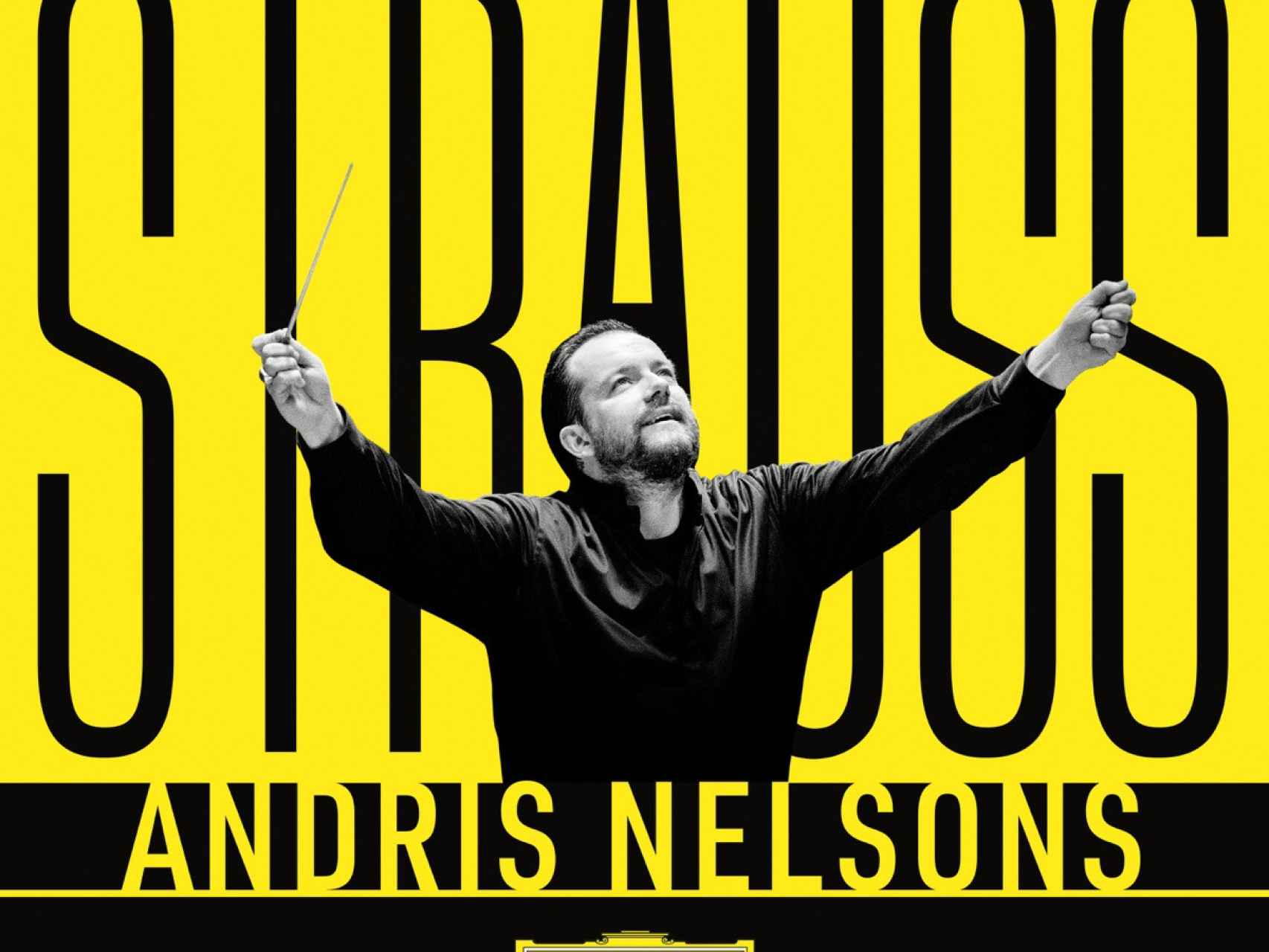“La Gewandhausorchester de Leipzig es una de las orquestas más antiguas y posee un fuerte y especial desarrollo histórico, vinculado a la tradición de Bach y Bruckner. Es una de las mejores del mundo, pero al mismo tiempo muy modesta, con un gran sentido de la inmensa espiritualidad que hay en las obras de Brucker”. Quien así habla es Andris Nelsons (Riga, 1978), uno de los mejores directores jóvenes europeos, Kapellmeister de la Gewandhaus y director musical de la sinfónica de Boston, dos formaciones con las que está llevando a cabo una notable labor. Con los de Leipzig acaba de publicar una suculenta integral de Bruckner que además contiene los preludios de Wagner, una combinación especialmente fértil, ya que para el austríaco las óperas del alemán fueron una constante fuente de inspiración y devoción.
Esta nueva integral de Bruckner –que incluye las diez sinfonías del compositor, contando la llamada Nullte, compuesta en 1869, después de la primera, y posteriormente anulada por su autor, de ahí el nombre– ilustra los problemas a los que se enfrenta en nuestros días un talento como el del Andris Nelsons. Celibidache se pasó la vida diciendo, con acritud creciente, que la música se estaba muriendo por culpa de la falta de tiempo. La manera de interpretar que se había generalizado, sobre todo en Estados Unidos, con un ritmo cada vez más industrial y frenético, estaba degradando la inexcusable exigencia a la que se debían las grandes orquestas. Antes, un director solía entregarse de por vida a una sola formación para trabajar obsesivamente hasta conseguir los espectaculares resultados que todavía admiramos en la obra, por ejemplo, del propio Celibidache con los de Múnich, la de Geoge Szell con los de Filadelfia o la de Otto Klemperer con la Philarmonia de Londres.
Anton Bruckner (1885) dibujado por Hermann von Kaulbach
Hace poco, el que fuera principal clarinetista de la Filarmónica de Nueva York recordaba cómo Leonard Bernstein, en 1987, volvió a estudiar de cero la Patética de Tchaikovsky para un concierto con ellos. A sus setenta años, al director le hubiera bastado ponerse frente a los músicos y dirigir de memoria la partitura para cosechar un éxito asegurado. Pero en lugar de eso, cansado y enfermo, Bernstein les dijo que en esa obra había aún mucho que descubrir y que debían olvidar todo lo aprendido. Juntos repasaron entonces la sinfonía compás a compás hasta ofrecer una lectura que en aquella época resultó desconcertante e incluso escandalosa pero que hoy en día se valora como una de las mejores. ¡Qué maravilla esa morosa construcción del primer movimiento!
Hoy en día, directores de la talla de Andris Nelsons son inmediatamente absorbidos por la velocidad del mercado y obligados a tocar hoy en Boston, mañana en Leipzig y por la tarde en Tokio. Y a ese ritmo resulta imposible obtener los resultados que cabría esperar de los más dotados. En ese sentido, esta nueva integral de Bruckner se resiente de ese problema. El conjunto es brillante, imponente y seductor. La Gewandhaus lleva a Bruckner en su sangre y no le cuesta despertar su espíritu, especialmente en los movimiento lentos, con el poder de sus metales y la finura de sus cuerdas. Pero uno lamenta que todo podría haber salido mejor si Nelsons se hubiera entregado en cuerpo y alma al proyecto en los últimos siete años en los que ha ido dirigiendo estas grabaciones en vivo. ¿Pero qué batuta puede resistir un ciclo entero de Bruckner y otro de Shostakovich, como el que el letón ha estado haciendo con su otra orquesta, la de Boston?
Las sinfonías de Brucker interpretadas por la Gewandhausorchester de Leipzig
Esta integral permite bucear en las fuentes de Bruckner, con unos espléndidos preludios de Wagner, de factura impecable –sobre todo los de Lohengrin y de Parsifal– y en sus sinfonías más tempranas, casi siempre ausentes en los distintos ciclos, aunque nadie ha hecho últimamente la segunda como Riccardo Muti con la Filarmónica de Viena, una lectura atentísima que descubre una nueva sinfonía. Al llegar a la tercera, sin embargo, ya se nota la falta de tiempo. Es esa una sinfonía especialmente compleja, que Bruckner compuso en 1873 pero que se pasó la vida rehaciendo hasta concluirla en 1891.
Dedicada a Wagner, su textura requiere una paciencia, una atención y un cuidado que constituyen un lujo al alcance de muy pocos. Celibidache, como siempre, la borda, igual que Blomstedt en su reciente ciclo. Pero en manos de Nelsons no pasa de ser un rutinario ejercicio que solo consigue despegar en el segundo movimiento, el adagio. Pero en el resto, sobre todo en el Finale, el descuido se acerca a veces a la cacofonía. El descontrol es especialmente nocivo en las sinfonías del austríaco, que de pronto se pueden convertir en fanfarrias insoportables.
Grabación de Bruckner de Riccardo Mutti
Luego la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima son las mejores del ciclo, las que probablemente mejor entiende el director. El solo de trompa del inicio de la cuarta, tantas veces arruinado en versiones impacientes, está aquí perfectamente dibujado, lo mismo que el desarrollo de todo el primer movimiento. La dificilísima quinta, con su alarde contrapuntístico, también está muy conseguida. En la sexta destaca el maravilloso adagio –la música que Bruckner imaginó para su propio funeral–, conducido con un tempo muy adecuado, lento, amplio, capaz de dar espacio a todos los detalles de esa poderosa meditación. Y la séptima tiene un inicio espectacular –esa frase de los chelos sobre la aparición del resto de las cuerdas, como algo que no empieza sino que parece haber estado siempre ahí– pero luego no termina de alcanzar la perfección arquitectónica requerida. El adagio, escrito bajo el influjo de la muerte de Wagner, causa en líneas generales una gran impresión.
La octava y la novena, hélas, son aún una asignatura pendiente para este director y me temo que para cualquiera de su generación. La octava es una catedral sinfónica que muy pocos han logrado levantar de principio a fin sin derrumbarse en algún momento. Y aunque aquí el conjunto está muy bien ejecutado y la orquesta respira con naturalidad, se echa de menos una mayor coherencia y, sobre todo, un aliento espiritual que nunca termina de aparecer, apagado entre los rescoldos de la lectura literal.
Lo mismo ocurre con la novena, el testamento de Bruckner, una sinfonía inacabada –aunque últimamente se toca con un cuarto movimiento terminado a partir del esbozo del autor, por completo prescindible– que sin embargo termina con uno de los finales más bellos y más intensos que jamás se han escrito, el si de las trompas anunciando el tiempo que empieza después.