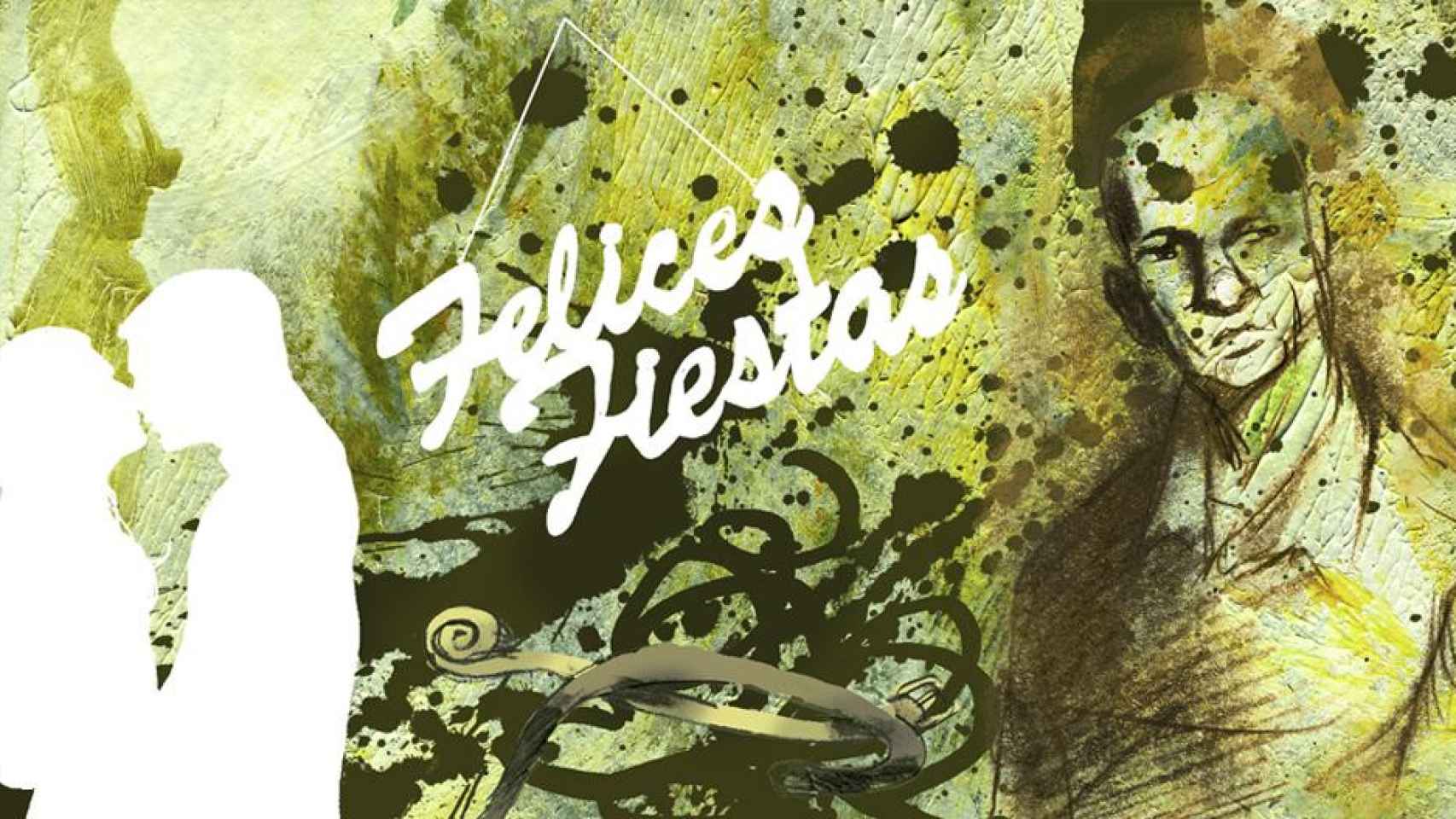Sábado.
¡Bravo por Hugo! El celador me ha respondido como esperaba y se aviene a buscar la información. Como le tomará algún tiempo, ha invocado el convenio y ha solicitado recuperar con urgencia cuatro días de vacaciones pendientes alegando que, de otro modo, los perdería. Si evito las charlas de media tarde, puedo adelantar trabajo esta semana y poner sobre el papel algunos extremos que deben constar antes de la gran prueba. Vamos allá.
Lo de los comerciantes empezó por aburrimiento, ya lo he dicho, o por falta de cometidos de mayor interés, hace ocho años.
Por razones que no hacen al caso, pasé aquellas Navidades a solas y encerrado en mi apartamento de Enrique Granados. Pero por fin de año, de forma imprevista, me encontraba en Londres ciego de cocaína en compañía de una mujer que se había prestado a una especie de juego de rol demasiado difícil de describir. Un juego que tenía que ver con estatuas de sal, con una actriz que me fascinaba y con algunas de las referencias mitológicas que de adolescente me habían obsesionado. Por increíble que parezca, me llamó de madrugada después de varios lustros de ausencia. La vida la había llevado por penosos derroteros. Si su destemplada reaparición ha dejado de parecerme increíble es porque Esteban acabó revelándome la verdad.
Seriamente preocupado por mi aislamiento en plenas fiestas, por mi estado depresivo y por mis violentas reacciones con motivo de una estúpida conversación sobre endorfinas, y tras varios intentos fallidos de levantarme el ánimo, decidió contactar con la muchacha. Mi relación con ella a los dieciocho había durado muy poco, y nunca habíamos vuelto a coincidir.
Solo cuando Esteban lo confesó todo recordé que había sido él quien me la había presentado la noche del concierto de guitarra. Era una de las amigas de su hermana, con la que había mantenido el contacto durante todos estos años a pesar de sus trayectorias diferentes. Más bien debería decir trayectorias contrarias; la hermana de Esteban trabaja como médico en las misiones, en el Chad. Conociendo de sobras su actual ocupación, y al citarla yo como protagonista de mi única evocación posiblemente inmaculada, de mi único recuerdo "sin sombras", Esteban se arrogó el papel de secreto benefactor.
No deja de ser una prueba de afecto, pues empleó toda la noche del 26 de diciembre, y parte de la del 27, en buscarla por los mejores puticlubs de la zona alta. Le pagó una buena suma de dinero y le prometió más por una semana de trabajo. ¿Por qué haría una cosa así? Quizá porque estaba desahuciado. Ahora lamento haberle despreciado íntimamente por su mujer, por su trabajo y por su cirrosis.
Y por haberle despachado de mala manera colgándole el teléfono cuando llamó a altas horas de la madrugada interrumpiendo aquel éxtasis artificial: la llamada providencial en plena contemplación de un fotograma parpadeante, la dulce entrepierna de Sharon Stone. Esteban no había sentido ninguna necesidad repentina de ilustrarme sobre la melatonina. Solo deseaba comprobar si la profesional, a quien la edad había cambiado pero no empeorado, estaba cumpliendo con su encargo a la hora convenida.
La conversación con mi remota amante acabó así:
–Ven a buscarme. Estoy en las Atarazanas.
–No puedo moverme.
–¿Prefieres la realidad virtual, o temes convertirte en estatua de sal?
–Dios mío, eres la voz de Miami.
–Y tú aún eres una estatua.
–Sí, eres la voz de Miami, y eres la muchacha del concierto, y Sharon Stone.
–Soy todas porque soy tu mujer. Yo te libero de tu condición de estatua. Ven a buscarme.
–Dios mío.
–Tranquilo, no soy la Medusa, ni Euríale, ni Esteno.
Obviamente estaba leyendo algo dictado por Esteban, quizá el único ser sobre la Tierra que aún conservaba mi primer libro de poemas.
– ¡Tienes buena memoria! Yo tampoco soy Perseo.
–Perfecto, pues déjate de hostias y ven a buscarme.
Pasamos la noche de fin de año en un restaurante japonés, cerca de Paddington, mirándonos sin descanso a los ojos. Nos metíamos las rayas descaradamente, a la vista de los camareros nipones, a la salud de Esteban. Las llamábamos "descargas de endorfinas". En el hotel reprodujo la escena de Instinto básico con la que yo me había recreando, exhausto tras tanta novela rusa y tanto insomnio. Como no me cobró, creí que me quería.
El dos de enero tomamos el avión de vuelta. El taxi nos dejó frente a su casa, cerca del Puerto Olímpico. La poseí por última vez encima de la precaria barandilla de la terraza, con grave riesgo de caer acoplados desde un décimo piso, y luego anduve sin prisa hasta la Puerta del Ángel respirando Barcelona y el nuevo año.
Tomé dos cafés en Els Quatre Gats y decidí comprarle algo. Entré en una tienda de cinturones decorada al modo de los años sesenta y pregunté por el precio de uno blanco, ancho y con la hebilla negra. Un hombre bajo y calvo que debía haber pasado media vida en Ibiza me respondió de forma extraña.
Lo miré fijamente. Su tono significaba no soy un dependiente, soy el dueño de esta tienda, estaba haciendo algo importante y su visita me ha molestado, no necesito su compra para nada. Su sonrisa suficiente confirmaba ese contenido. Inequívocamente. Estábamos solos en el exiguo local, frente a frente, en silencio. Entonces tomé una de esas decisiones que le marcan a uno la vida. Claro que podía haber ignorado al tipo, con toda su insolencia; la cuestión es que no quería ignorarlo.
Quería clavarle una navaja en el cuello cuanto antes. Era una absoluta necesidad, una exigencia violenta y creciente que nunca antes había sentido y que fortalecía mi espíritu a medida que la posibilidad se hacía más real. Comprendía que era algo que me haría mejor, que subrayaría mi ser. Me lo merecía. Caminé despacio, dándole la espalda, hacia la puerta, con los brazos en cruz. Se deslizaron suavemente por las yemas de mis dedos los cinturones que pendían a ambos lados del pasillo. Sentí que tenía centenares de dedos. Cerré desde dentro con cuidado, di la vuelta al cartel, corrí la cortinilla de cretona y pasé el cerrojo. Él seguía en su sitio, con la sonrisa congelada. Le pedí un cuchillo, por favor.
[Continuará]