
Juan Manuel de Prada
Juan Manuel de Prada: un 'tour de force' narrativo
El narrador de Las máscaras del héroe vuelve, en plenitud de facultades, con una novela torrencial donde la pujante bohemia madrileña anterior a la Guerra Civil se traslada, ya venida a menos, al sombrío París de la ocupación nazi
31 mayo, 2024 14:19Si a un libro le conviene esa apelación, tour de force (es decir, gran esfuerzo, acción ardua, hazaña, proeza), es al último de Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1970). Y ello porque, si 800 páginas son más que copiosas y están muy por encima de lo habitual en nuestras letras de hogaño, resulta que esta extensión solo da medida de la mitad de la obra, cuyo desarrollo y desenlace tiene ya una cita con los lectores, previsiblemente en la primavera del año próximo. Pero es que, además, el galicismo está de sobra justificado puesto que la acción se desarrolla en París. Y qué París, y cómo está contado.
Se va a hablar mucho de esta novela porque lo merece, y ante su calidad tienen que palidecer por fuerza los reparos que uno tenga, o no, contra las ideas, formas o actitudes de su autor. La obviedad es que difícilmente se hacen novelas así. Dos celebrados grandes tochos recientes, por emplear el coloquialismo, no le llegan en extensión a la cintura: Los escorpiones de Sara Barquinero tiene la intemerata de 816 páginas, y La península de las casas vacías de David Uclés suma 700. Dos etapas cortas ante las 1.800, un auténtico Tourmalet (otro tour de force para los ciclistas) que alcanzará a la postre Mil ojos esconde la noche, cuya primera parte, La ciudad sin luz, se acaba de publicar.
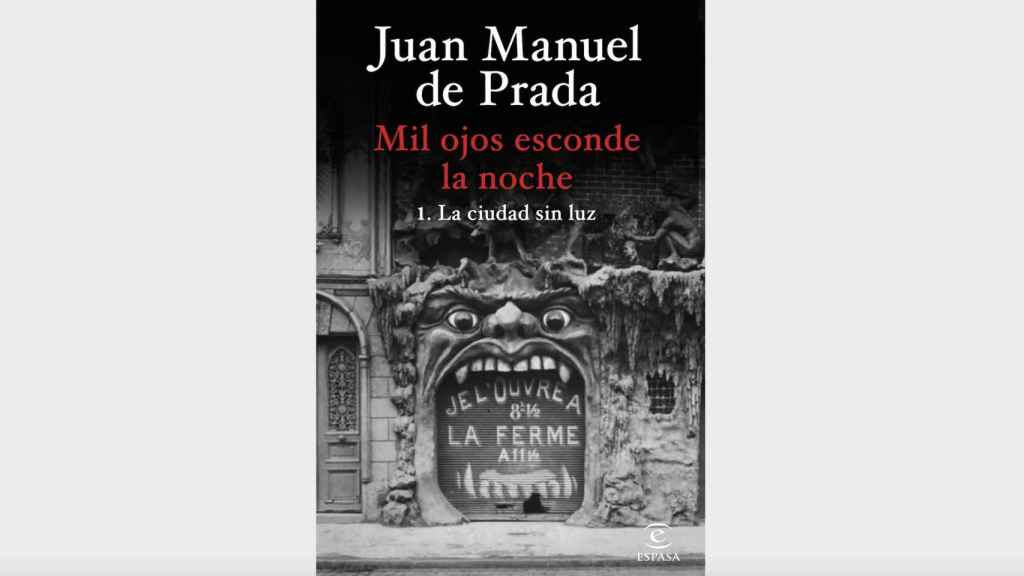
'Mil ojos esconde la noche'
Aunque sean dos los tomos, una es la novela de Juan Manuel de Prada. Ya sucedía esto en su obra en dos volúmenes El derecho a soñar. Vida y obra de Ana María Martínez Sagi, que con su total de 1.712 páginas le va a la zaga a Mil ojos esconde la noche por muy, muy poco. ¿Y cuál es su argumento? Muy a grandes rasgos, al ficticio Fernando Navales, miembro de la Falange, se le encomienda acercar a esta a los artistas españoles que residen en la capital de Francia al principio de nuestra posguerra, tiempo que coincide con la ocupación alemana de la mayor parte del país, excepción hecha de la zona mal conocida como Francia Libre, en realidad un gobierno títere de los nazis.
Para granjearse, si no la simpatía, sí la participación de esta turbamulta de artistas, la mayor parte de ellos a la cuarta pregunta, Navales urde todo tipo de ardides, artimañas y estratagemas, sin arrugarse ante muchas vesanias que comete, no tanto por la causa de la Nueva España, de la que descree por considerarla tibia y “nacionalseminarista” en vez de nacionalsindicalista, como por dar rienda suelta a su resentimiento ecuménico, del que prácticamente no hay nadie que se salve, aunque es cierto que la ojeriza se atenúa en los casos de Ana de Pombo y de Sagi (la primera, abuela de Álvaro Pombo, cuyo Santander, 1936 cuenta algunos sucesos que operan aquí de telón de fondo).

Álvaro Pombo y el Santander de 1936
En esto parece aplicarse todo lo expuesto por Gregorio Marañón en su ensayo Tiberio, citado o glosado en varias ocasiones. Marañón será, por cierto, uno de los principales personajes de la novela, o habrá que decir víctimas de Navales. Y en sus amplias labores de investigación, De Prada ha dado con información relevante acerca de este, de quien reproduce un valioso y valeroso discurso pronunciado el 12 de octubre de 1941, Día de la Hispanidad.
Porque la voz del narrador es la de este Navales, como ya sucedía con una novela con la que esta entronca, pese a una laguna temporal que va de 1936 a 1940: la justamente celebrada Las máscaras del héroe (1996). Aquel Fernando Navales, entonces inmerso tanto en las letras y la golfemia de la época (su némesis será Pedro Luis de Gálvez) como en la política (desde su puesto administrativo en el Teatro de la Comedia asiste al discurso fundacional de la Falange en 1933 y José Antonio Primo de Rivera será de las pocas personas que le provoquen admiración).

Gregorio Marañón
Este meterse el autor, De Prada, en la sesera de su narrador protagonista, Navales, es uno de los grandes aciertos de Mil ojos esconde la noche, pues las maldades, inquinas y gamberradas que maquina este se nos ofrecen sin intermediación, lo que potencia la sensación vertiginosa (como ya sucedía en Las máscaras) de que estamos literal, más que literariamente, allí donde la acción tiene lugar, que es fundamentalmente en los pensamientos, befas, descalificaciones y humillaciones que inflige el canalla de Navales.
Un canalla que como tantos villanos de la creación (literaria, cinematográfica, de cómics) posee su atractivo. El malo malísimo tiene, junto a la pésima leche, gracejo. Y escribe extremadamente bien. Esto que es un importante activo presenta, no obstante, un problema: su escritura se parece mucho, demasiado, a la del propio De Prada. De hecho, el (amplísimo) léxico es el mismo, e idénticos los regodeos. Podría pensarse, a la ligera, que el novelista suscribe las opiniones e ideas de su criatura. Y no tiene por qué; de hecho, en las entrevistas que ha concedido y en las presentaciones que ha realizado lo niega. ¿Cómo va a compartir los insultos a troche y moche que propina Navales? ¿Cómo va a declarar que se identifica con sus ruindades?

Falange y Literatura. Fascismo / DANIEL ROSELL
Pero ambos comparten estilemas, tics y copiosos rasgos de familia. Lo cual es en cierto modo inevitable. Y motivo de satisfacción para los lectores que el narrador Navales tenga tan alta calidad de página. Lo que habría sido insufrible es que además de confesar sus vilezas lo hiciera con deficiencias expresivas o sin brillo, como un oligofrénico cualquiera o esos medio idiotas que pululan por las narraciones de Faulkner.
Muy pocos deslices, que se cuentan con los dedos de una mano, se pueden hallar en lo que escribe el narrador como un muñeco de guiñol movido por De Prada. A esto hay que sumar la sobreabundancia del calificativo rojillos, no tanto en su propio hilo narrativo como en la carta en la que Urraca, agregado policial en la Embajada de España en París, dirige al comienzo del libro a José Finat, conde de Mayalde y Director General de Seguridad. Cuesta trabajo imaginar ese tono de francachela repetido hasta la saciedad en una comunicación policial. En la misma misiva se escribe mexicana; en aquella época y durante todo el franquismo, en España se empleaba la ortografía mejicana. También parece a veces que los contrincantes dialécticos de Navales se pliegan demasiado pronto a sus argumentos (aunque en esto se puede ver cierta deformación del narrador, no siempre digno de confianza, que es el mismo que el protagonista).

José Antonio Primo de Rivera
Se pueden hacer asimismo dos objeciones en torno a José Antonio: no es verosímil que alguien como Navales, camisa vieja, que se muestra rendido seguidor suyo, realice tal cantidad de maldades sin entrar en conflicto con lo que aquel preconizó y dejó escrito en su testamento: conciliación frente a venganza. Que uno de los falangistas sobrevenidos procedentes de la CEDA cayese en esas iniquidades, vale; pero a los falangistas de primera hora esa maldad les era extraña, pues constituía, ni más ni menos, lo contrario de lo que defendía su Jefe y predicaba con el ejemplo. Lo de las llamadas Falanges de la sangre, o Primera Línea, es otra cosa; aunque violentas (una gota en el mar de violencia política del momento), poco tienen que ver con el carácter psicópata del protagonista.
Por el carácter gratuitamente violento de Navales, más sería el sitio de este la escisión de Ansaldo y la decepción de los monárquicos alfonsinos que con un berrinche quitaron su apoyo a José Antonio, a quien consideraban un blando. Finalmente, se usa de continuo la fórmula El Ausente para referirse a él. En el año 1940, esto ya apenas se decía, tras ocultarse su muerte a principios de la contienda. Entre falangistas de verdad (como se supone que era pese a sus contradicciones Navales), lo propio era llamarlo José Antonio o, si uno se batió el cobre junto a él, el Jefe a secas.
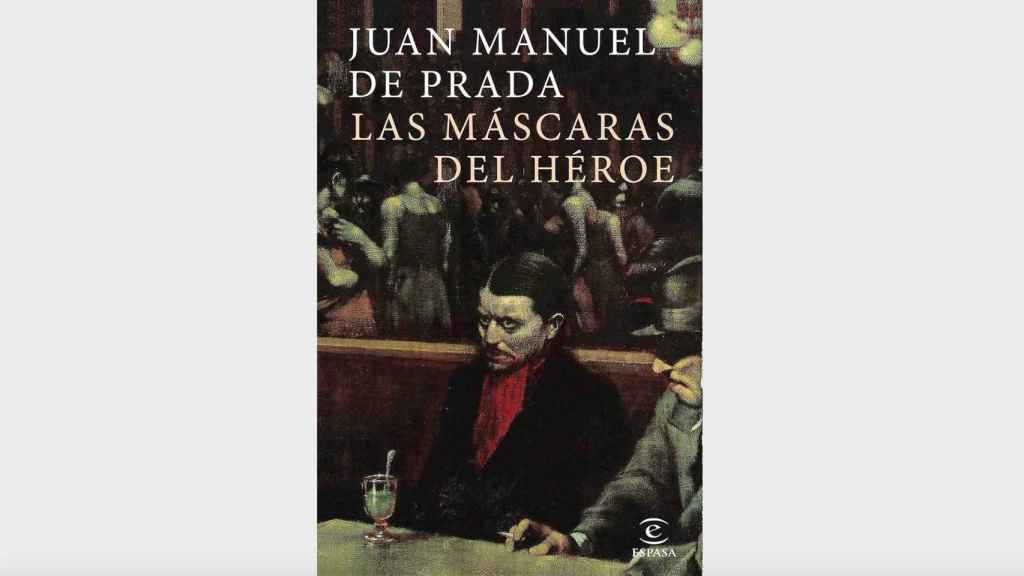
'Las máscaras del héroe'
Y ya resuelto el asunto de señalar sus escasas inconsistencias, habrá que decir que el libro es una sucesión de asombros en los que no se sabe si admirar más el vocabulario tan amplio (que habría puesto verde de envidia a Shakespeare de haber hablado español) o la urdimbre del lenguaje figurado, cuyas comparaciones, símiles y descripciones son admirables. Qué bien describen al alimón Navales y De Prada. Qué atentos están al detalle, con esa doble capacidad de ver y transmitir lo visto con la lente (a menudo deformante) del lenguaje. Muchos de los personajes se hallan presentados con rasgos animales, como hizo Clarín en La Regenta. Y el idioma que escribe Navales es simultáneamente hiperculto y coloquial, repleto de vulgarismos
Hay una voluptuosidad muy de la época por las mujeres entradas en carnes o arrobas, un canto a las jamonas o paquidermas. Y muchas frases son eco de otros textos literarios o los remedan, de los dos Machado a Bécquer o Foxá (Navales es un superdotado plumífero que pasa de escribir en un boletín oscuro, El Hogar Español, a ocupar las páginas muy influyentes en aquel momento, del diario Arriba).
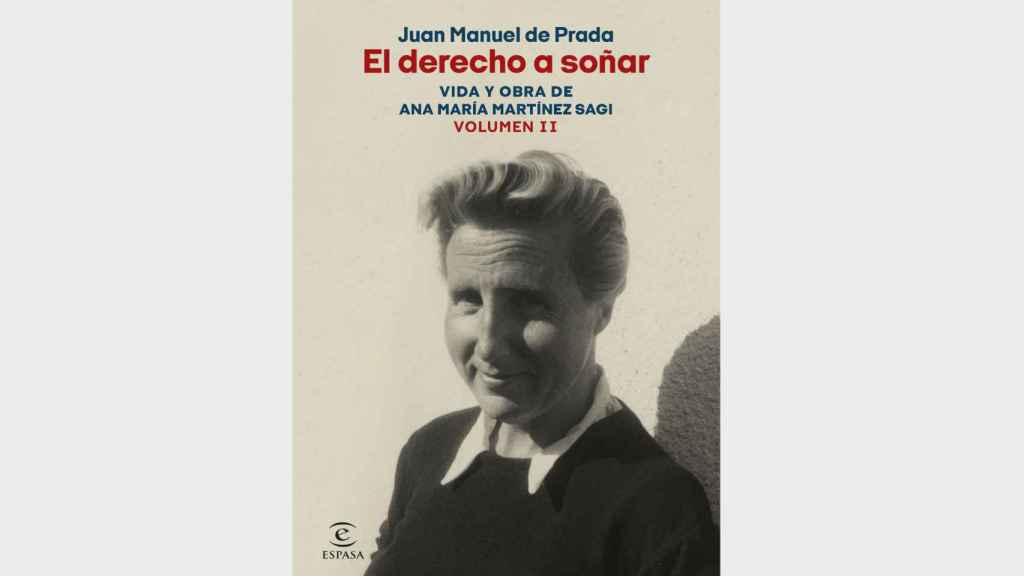
'El derecho a soñar'
La galería de personajes es impresionante: junto a Picasso, Óscar Domínguez, Manuel Viola, Sebastià Gasch, González-Ruano y tantos otros españoles (incluyendo bastantes catalanes o polacos, como una y otra vez se dice), están Éluard, Céline, Drieu La Rochelle, Brasillach o, entre los invasores, Jünger. Sagi aparece recurrentemente, pero no roba el protagonismo, y está comedida como a su vez lo estuvo el propio De Prada al escribir sobre ella la obra que parta de su tesis doctoral, pues aquel era otro tipo de libro, más biográfico sin despreciar los encantos de la quest, pesquisas que obligaron al autor a arbitrar una rara sucesión anti-cronológica o con saltos.
Aquí, por el contrario, la narración es absolutamente lineal y abarca los años 1940 y 1941. Sí comparte la narración con la que Sagi hizo de sí misma la mixtificación, el engaño, la celada. En las redes de sus mentiras cayó De Prada hace ya muchos años al pergeñar su biografía, inicialmente narrada en Las esquinas del aire, tragados muchos anzuelos. En la novela son muchos los que caen en las engañifas y chantajes de Navales.

Juan Manuel de Prada
No solamente es la riqueza idiomática la que subyuga. Igualmente, las peripecias están sabiamente administradas, y aunque Navales en puridad no exista, ni tampoco los ardides y celadas que aquí pone en práctica, esos artistas (de los cuales solo algunos eran exiliados y los más residentes desde hacía ya tiempo en la ciudad del Sena) se acercaron a las autoridades del Régimen. De Prada se ha documentado a fondo paralelamente a lo investigado sobre Sagi. Si fantasea un poco, lo hace en aras de la narratividad, pero toma de aquí y de allá; por ejemplo, el episodio de la barba de Ruano (Ruanito en la novela) está contado por este (aunque sin la implicación de enfermedad venérea) en sus memorias Mi medio siglo se confiesa a medias.
En la 'Nota del autor' al final del volumen, leemos que la ambiciosa y valiente Mil ojos esconde la noche es una novela “alucinante y esperpéntica”. Lo es, y enfebrecida, escatológica, con apabullantes introspecciones y un sucederse de acontecimientos y de estampas que no llegan a cansar en los varios cientos de páginas, realmente memorables. Ahora cabe esperar que se publique lo antes posible la segunda parte ya terminada, Cárcel de tinieblas, y que Juan Manuel de Prada acometa por fin la escritura de ese lapso temporal, ambientado en nuestra Guerra Civil, que de momento nos ha hurtado, de la vida y milagros del pícaro bohemio Fernando Navales, que escribe mucho mejor que Ruanito y, a veces, que el mismísimo Juan Manuel de Prada.





