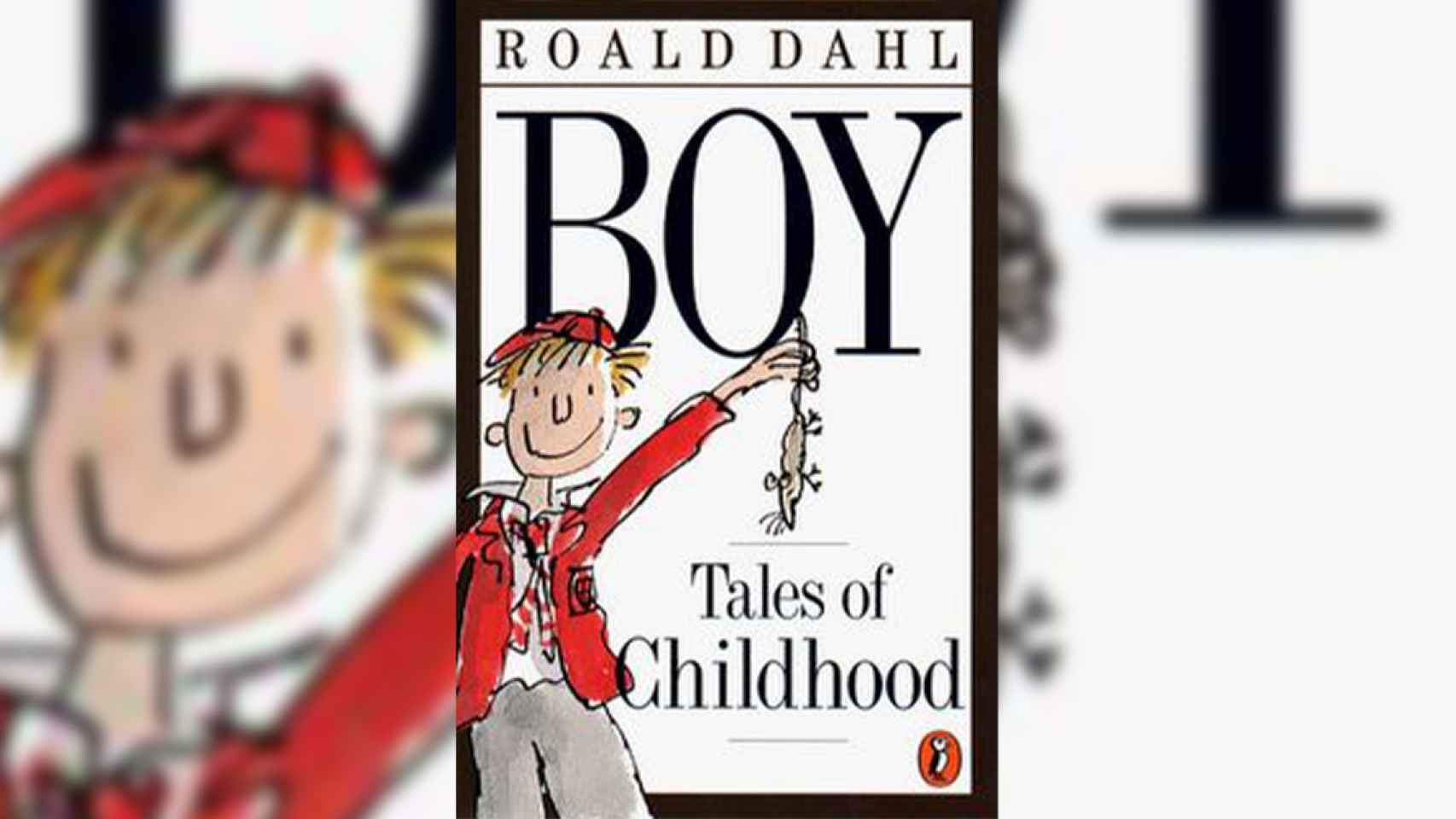Al final veo que me resultará imposible abstenerme de opinar sobre este asunto vergonzoso de la poda o cancelación o imbecilización de las obras de Roald Dahl. Se considera que palabras como 'gordo' o 'feo' deben corregirse para no herir a nadie. Mucho he leído ya escrito sobre el tema, pero hay por lo menos una idea que he echado de menos: Roald Dahl era un gran escritor, en buena parte, porque reflejó la insufrible crueldad del mundo. Expurgarlo o limitarlo forma parte del programa de incapacitación para la vida adulta que se ha venido instalando en el corazón de Occidente.
Por este motivo, por el hecho de reflejar como ningún otro escritor universal infantil, expurgar o echarle agua léxica a Roald Dahl es la idiotez más grande que hemos leído en lo que va de año, y tienen toda la razón los que elevan la voz de alarma. Hacemos bien en aterrorizarnos por lo que nos viene encima, una auténtica dictadura de la incultura orgullosa que odia la cultura y necesita desactivar las palabras, porque la cultura refleja la realidad, y también habilita el tipo de imaginación transformadora a la que un burócrata, un cancelador, un pedabobo, un preocupado, un mediocre o un falso progre twittero no podrán nunca llegar.
Los franquistas se apresuraron a organizar quemas de libros en 1939, los nazis seleccionaron todo lo que era obra de judíos y autores “decadentes” para dejar sus bibliotecas listas para pasar el rodillo de su locura violenta sobre pueblos enteros. En el mundo predemocrático existía el Índice de libros prohibidos, y las autoridades morales se encargaban de que no corriera el aire en las casas de los europeos. Estamos volviendo a esas edades de tinieblas y miedo a pasos agigantados. Hoy no somos tan drásticos: consentimos con que se tiren bibliotecas escolares a la basura, consentimos con que se expurguen y desinfecten obras literarias, pensamos que el lenguaje moldeará la realidad y no la realidad al lenguaje, inventamos neolenguas que esconden lo que es una verdad a gritos: nuestro mundo cultural se desmorona amenazado por el neovictorianismo y los puritanismos transhumanos con sus espasmos y su mundo repugnante de violencias simbólicas. Su objetivo es que la realidad no aflore, que el discurso se mantenga en todo momento bajo control de la corrección política, la máxima de las hipocresías contemporáneas.
Willy Wonka, uno de los personajes más icónicos de Roald Dahl / CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
La última vez que di clases en un aula de primero de ESO, leímos en clase la obra Boy, recuerdos de infancia, de Roald Dahl. Una obra llena de revelaciones sublimes, y también de atrocidades que a principios de siglo amenazaban la vida de los niños. Trepanaciones en vivo, castigos colectivos, abandonos en internados gélidos, vida militarizada, pura y simple hambre. La obra servía para redescubrir el valor de los lazos comunitarios y revisar los roles familiares. En clase hablamos de letrinas, de subdesarrollo y de crueldad docente. Supimos analizar colectivamente los elementos inspirados en la vida real que acabaron ficcionalizados en Matilda. Al final, el mismo Roald Dahl ha acabado siendo como la pobre Matilda, incomprendida en un contexto nauseabundo de mediocridad, utilitarismo y corrupción moral. Y es que las señoritas Trunchbull, los comerciantes con peluquín, las brujas calvas y los gordos felices son las figuras del carrusel cotidiano de nuestras vidas. Cancelarlos equivale a diseñar una utopía sanitaria de la que ha desaparecido todo sabor, todo color, toda posibilidad de estilo y creación autónoma.
Grandes como Buñuel, Goya o Ausiàs March
En el fondo lo que odian es la diversidad, la humanidad misma. No la soportan porque no pueden someterla. Podando la obra de Roald Dahl, y la de cualquier otro escritor, lo que nos podan es el cerebro.
Esos pobres iluminados con luz negra quieren construir una neolengua aséptica, cuando la literatura habla de impurezas, frustraciones, desaciertos y desgarramientos. Una obra brutal como Romeo y Julieta no podrían entenderla esos enanitos mentales, y no digamos ya una tragedia de Esquilo o Sófocles, con su carga de retorcida oscuridad fatal, con todo el horror humano que entrañan las historias de poder y deseo.
Quizá estemos dejando de entender lo que es la literatura, o igual es que los lectores y los agentes implicados en la cultura alfabética estamos ya empezando a parecer una minoría étnica cercada por toda clase de cenutrios y gentecilla delatora, acusadora, panopticista, lomloísta y moralmente desfigurada. En los libros de verdad la gente defeca, es obesa, o cruel; los humanos escupimos, nos apelotonamos, algunos hasta somos más bien feos o peludos, y también nos enamoramos y nos salpicamos de semen y baba. No hace ni una semana que leía en un artículo de Cioran cuánto le divertían las monstruosidades que había escrito el político ultrarreaccionario Joseph de Maistre. Se divertía tanto como yo leyendo a mi querido Baroja, de quien celebramos el 150 aniversario, el novelista de la compasión y los bastonazos, el narrador de la mugre y la sublimidad máxima, el retratista de artistas y buñoleros, el poeta de los suburbios y las timbas ahumadas. Ser grande significa ser como Goya, Buñuel o Ausiàs March, creadores atentos a la totalidad humana.
Háblennos desde los límites y las penumbras
A mí todos estos canceladores de medio pelo me dan mucha pena. Cada día hemos de vivir en el esperpento cotidiano leyendo este tipo de memeces: un día cancelan a Darwin, luego le llega el turno a Mark Twain, otro día las mujeres se han convertido en “personas menstruantes”... en fin… ¿Cómo serán sus vidas, llenas de falsedad, vacío, aburrimiento, odio y mentira? Repito: hacemos muy bien en dar la voz de alarma y decir basta de gilipolleces. ¡Viva Nietzsche! ¡Viva Voltaire!
Hannah Arendt se estaría tirando de los pelos. La izquierda es otra cosa: es análisis de la estructura económica de una sociedad, es acompañamiento del desposeído en su lugar de trabajo, su lugar de abandono. Detrás de las policías morales siempre están los brazos seculares dispuestos a todo. Primero se sofocan las culturas, se hunden los pueblos en espesas ignorancias y se les entretiene con bagatelas alienadoras, etiquetas morales y discursos infantilizadores. El siguiente paso es esclavizar a la gente y atarla a las neolenguas eficientes que moldean la mentalidad babeante, útil a toda clase de caciques, caudillos, santones, beatos, mandarines y apóstoles de la santa ignorancia.
Portada de uno de los libros más leídos de Roald Dahl
Sin embargo, no hay que dejarse llevar por el desprecio. Guardemos nuestros ejemplares de Roald Dahl como oro en paño, preservémoslos de la oscuridad. Quienes quieren podar a Roald Dahl son los que no quieren que se lea a Roald Dahl. Sigamos disfrutando de las creaciones humanas, impuras, conflictivas. Dostoievski, Chéjov, Jelinek, doña Emilia Pardo Bazán. Chantal Maillard, Rimbaud, Baudelaire, Ballard, Chamfort, Voltaire. Las pasiones son importantes, son contradictorias. Oféndannos, zarandéennos: insúltennos, salgan al ring a pelear con obras gamberras, monstruosas, desiguales, deformes, afiladas, cuadradas o romboidales o lovecraftianas. Háblennos de filias, de extremosidades. Atrévanse a pisar y a insultar. Háblennos desde los límites y las penumbras como hacía Eugenio Trías. Enfánguense en la Humanidad como hacían María Zambrano o Émile Zola.
Nuestros menores tienen derecho a saber en qué clase de mundo viven. Tienen derecho a equivocarse, a desear, a darse cabezazos y a rebelarse contra nosotros. Desde luego, les estamos dejando un mundo bonito, un mundo de muerte blanca y ansiedad anónima. El garantismo y la seguridad doctrinal son para necios ultraconservadores, mercachifles de la beatería, basurilla simoníaca. Dan mucha pena pero no vale la pena perder el tiempo anatemizando al anatemizador. Hay mucho y bueno por leer ahí fuera. En el mundo siguen existiendo las mañanas radiantes, los dioses que ríen. Hagamos como Matilda, busquémonos una casa austera en el bosque, hagámonos amigas de la profe de literatura e ignoremos al ejército de pelagatos y meapilas que nos cerca. Que su ruido, sus hedores y sus tijeras no nos alcancen nunca.