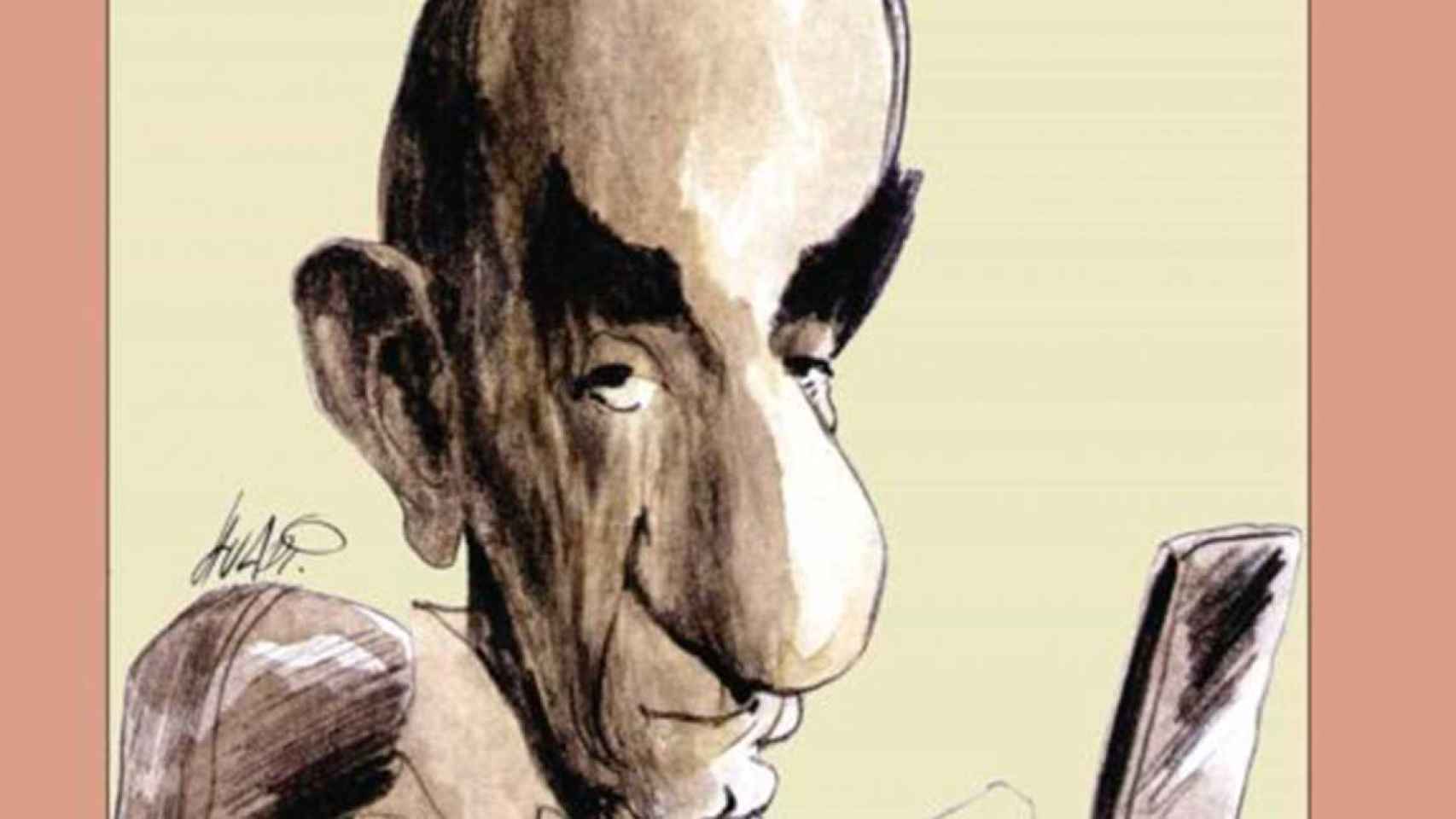Estaba yo anteayer en Barcelona, almorzando con unos amigos, y, para ser preciso, añadiré que concretamente me estaba comiendo unos huevos fritos con patatas, cuando mencionaron que Marcelo Cohen ha muerto. De lo que no me había enterado.
Voy a dedicar unas líneas a evocarlo como ya hice tiempo atrás en el diario El País y luego en mi libro Lo que cuenta es la ilusión; con éstas, pues, son tres veces; y son pocas, porque sus novelas, que se editaban en España y tenían prestigio pero alcanzaban una difusión reducida, hubieran merecido que se hablase más y mejor de ellas. Sencillamente no acababan de “caer bien”, igual que, supongo, hubieran podido caer muy bien. Es la mala suerte. De la que por cierto él nunca se quejó. No se quejaba.
Diré algo de Marcelo Cohen, que era un buen escritor, un pensador inteligente y una buena persona, y ya me propongo no escribir nunca más de la muerte de un amigo que se va, porque empiezan a ser demasiados, y tampoco soy de los que les gusta encaramarse a los ataúdes para parecer más altos, aunque pueda parecerlo.
Escritor argentino en Barcelona
Cohen publicó en Barcelona sus siete primeros libros. Se puede decir que es tan barcelonés como argentino. Cuando salió El fin de lo mismo, Fogwill, que no era un hombre precisamente azucarado, escribió que “la mejor literatura argentina se está escribiendo en Barcelona”, y se refería a él. No es poco elogio, teniendo allí en Argentina tantos escritores espléndidos y “modernos” como ellos dos, Cohen y Fogwill. ¡Tantos, y muchos de ellos son tan particulares!
El escritor Marcelo Cohen / ACANTILADO
En cuanto a Cohen, practicaba un género de ficción fantástica, sombría, y oblicuamente política, emparentada con Ballard, de quien creo que tradujo alguna novela; él definió su género como “sociología fantástica”. Parece una contradicción en sus propios términos, pero es verdad que sus cantantes de tangos hologramáticos (“Inolvidables veladas”) o sus manadas de miserables que asaltan a los coches que pasan por la autopista que cruza un país destruido, parecen sacados de exploraciones del futuro y retratan un mundo que es, por usar sus propias palabras, “igual que este mundo, dentro de cinco minutos”.
Autodidacta, se había venido a Barcelona --ignoro los motivos-- dos meses antes del golpe de estado del general Videla, y ya se quedó aquí durante veinte años. Escribió aquí sus primeros libros y se dedicó al periodismo no ya cultural sino propiamente intelectual, (redactor jefe de El viejo topo, nada menos, y colaborador de la prensa). Abandonó estas colaboraciones en los periódicos yo creo que porque el nivel de abstracción de sus reflexiones, su manejo conceptual, quedaban fuera del alcance del gusto “para todos los públicos” característico de los últimos tiempos.
Jugador de tenis
En vez de eso se dedicó a traducir (del inglés) novelas y poesías de grandes autores. Dónde aprendió el inglés, no lo sé. Pero he constatado que sus traducciones son excelentes, rigurosas, de una fiabilidad absoluta (y a veces, emocionantes). Su nombre en la portada es garantía de calidad, y de la misma manera que en cuanto salía una novela suya la compraba, en cuanto veía un libro donde decía Traducción: Marcelo Cohen, lo compraba sin vacilar.
Frustración grande cada vez que quiero regalar sus versiones de Larkin y están agotadas. A Marcelo Cohen aunque fuese un intelectual tan elevado también le gustaba mucho el fútbol para verlo y comentarlo en el bar, mientras tomaba café; y el tenis le gustaba para jugarlo --por lo menos cuando éramos vecinos en el Putxet, y entonces yo a veces lo veía bajar la calle con la raqueta bajo el brazo, como si fuera un señorito inglés, y aquella imagen me encantaba.
Jorge Luis Borges
Él vivía en Barcelona una bohemia austera pero que me parece que era más o menos desenvuelta, y sin planes de regresar a Buenos Aires, hasta que casualmente pasó unos días aquí Graciela Speranza, que entonces no era la escritora y guionista estupenda que es ahora. “Me vuelvo a Buenos Aires”, me dijo Cohen, rebosante de felicidad, “¡Me enamoré!”
Nobleza nada española
Y formaron una pareja admirable. Y todo lo que me remite a él me parece admirable, refinado, distinguido, como aquellas bajadas de la calle con la raqueta bajo el brazo o como esta escueta explicación de por qué rompía con la inercia de veinte años y se volvía a su país. Yo también me enamoré de Marcelo Cohen y de Graziela Speranza, que eran dos intelectuales de izquierdas honestos, tan serios con la literatura, tan solidarios con su gente, el tipo de personas que son “la sal de la tierra”.
Recuerdo que, recién salido el Borges de Bioy, Marcelo no apreciaba ni al biógrafo ni al biografiado, sino todo lo contrario. Pero, con la excepción de casos así, por otra parte tan comprensibles dada la reciente historia de Argentina, él tenía un rasgo de carácter de una nobleza nada española: no hablaba mal de nadie. Le interesaba más comprender. Observaba todo con curiosidad simpática y distante. Era el lado “zen” que algunos han visto en él. Quizá en el cielo se ha reconciliado con aquellos dos gigantes.
De momento yo sigo mirando con estupor esos dos soles gemelos, esos dos huevos fritos. Que habrá que comer fríos, como si fueran aquellos callos a la manera de Oporto del poema.