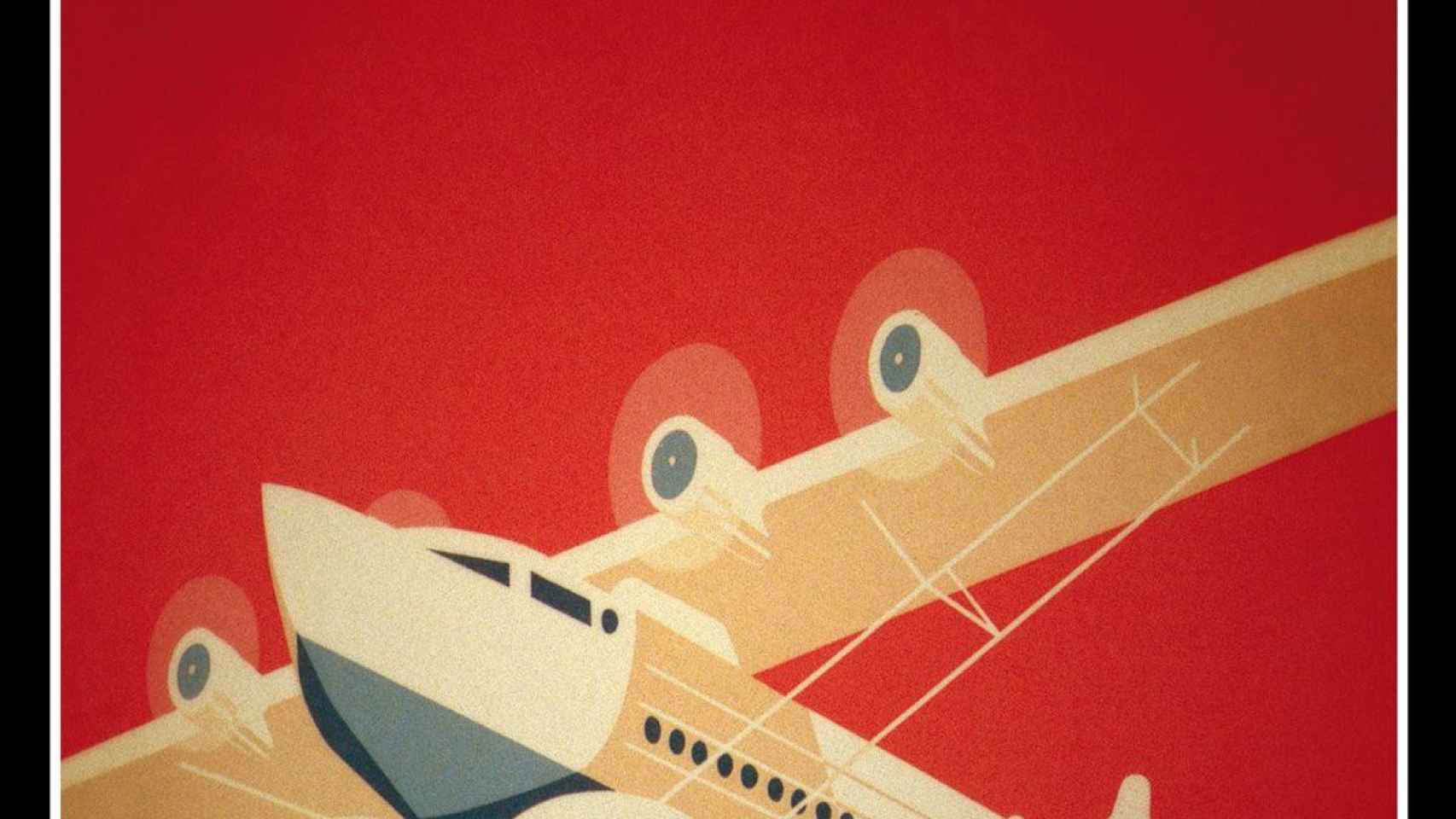Lo más interesante de la novela contemporánea --tal vez de la novela de todas las épocas-- sucede siempre en las afueras. Lejos del cauce central de lo establecido. Las fronteras y límites son lugares fértiles para la mezcla y el conflicto. La novela, además, es el género heteróclito por excelencia. Conviene que el río literario se salga de madre, que el limo vaya creciendo a golpe de amalgama y apropiación, conquistando recursos de otros géneros y disciplinas sin jaleos taxonómicos. Pensemos en el éxito global de Manuel Vilas con Ordesa, una novela que es una elegía a la muerte de sus padres escrita en prosa por un excelente poeta. O las últimas obras de Rachel Cusk (Tránsito, Prestigio, Contraluz) o Elizabet Strout (Me llamo Lucy Barton, Todo es posible), que combinan la peripecia vital con la reflexión sobre el artificio literario sin perder hondura emocional.
En todos esos casos, los recursos de la posmodernidad son puestos al servicio del sentido, del gusto por la trama; las técnicas narrativas no buscan deslumbrarnos con sus juegos de artificio, sino que son utilizadas en aras de aumentar el placer del lector. La barrera del sonido (Tusquets) la cuarta novela de Juan Trejo (Barcelona, 1972) resulta un gozoso objeto literario todavía no muy identificado –mitad autobiografía, mitad ficción– que merece inscribirse en esta misma y novedosa corriente: novelas modernas y cercanas, inteligentes a la par que sentimentales.
Esta nueva obra, además, tiene algo de coda y colofón de toda su obra anterior, conformada por las novelas El fin de la Guerra Fría, La máquina del porvenir y La otra parte del mundo. Obras que, observadas a la luz del texto que ahora nos ocupa, adquieren otra relevancia y coherencia para conformar una suerte de tetralogía de la búsqueda. Nos parece que juntas representan una colección de artefactos literarios imprescindibles –con apariencia de novelas convencionales– en la nueva tradición de la literatura nacional. Las novelas de Trejo no cesan de interrogarse sobre la fugacidad y la persistencia de los valores morales, por la importancia de los relatos de ficción en la vida cotidiana como pilares de nuestra entidad, por el sentido, en fin, de la propia existencia en un mundo que parece desmoronarse.
El narrador de La barrera del sonido, peligrosamente parecido al autor, nos explica que tiene la impresión de que las cosas importantes –las que merecen ser narradas– le sucedieron a otros, pasaron siempre en otra parte y definitivamente en otro tiempo. La Guerra Civil y la experiencia de la emigración son cosas de padres y hermanos mayores. A él, ni siquiera el barrio natal o el pueblo paterno le parecen lugares literaturizables. Pertenece a una generación muy posterior de los linajes de Marsé o Rodoreda. Incluso matiza desde la diferencia la poética de Javier Pérez Andújar.
No encontramos en estas páginas nada de pisos-colmena o naturalismo lírico. El protagonista no se siente culpable de vivir en Cataluña, no duda de su
El joven narrador no encuentra más remedio que asomarse al balcón de la cultura pop y la aventura. A falta de abolengo, y segundas residencias, tendrá formación y experiencias. La primera fuga a la que puede acceder es a la lectura; la segunda son los primeros viajes. Alrededor de esa dupla feliz, –leyendo viajes, viajando lecturas– se va construyendo la identidad del protagonista. Los capítulos pueden ser leídos como cuentos autónomos con un mismo personaje, pero también como originales guías de viajes o una suerte de recomendaciones literarias con trama de fondo.
En definitiva, como la autobiografía vivida y soñada de un escritor en los últimos cincuenta años. Como el escrutinio donoso de toda una vida dedicada al goce ficcional. Somos lo que recordamos, decía Italo Calvino. Bien lo sabe Trejo, que añade a la sentencia la narración de sus recuerdos inventados: somos lo que recordamos, sí, pero también lo que imaginamos y soñamos. Lo que podría parecer un libro juguetón y ligero, lleno de guiños metaliterarios –el protagonista se va encontrando con popes de la literatura y la cultura popular en todos los destinos que visita, y es divertido descubrirlos– acaba siendo una obra honesta y trascendente. De alto calado emocional. El agujero negro del libro, el vértice que cambia la órbita de todos los capítulos antes narrados, es el de su parada cardiorespiratoria, acaecida en invierno del 2015. Allí, dice Trejo –que pasó siete minutos sin constantes vitales, casi al otro lado de la existencia– es donde rompió la barrera del sonido.
Las secuelas de ese accidente, o la falta de ellas, son las que hacen que el narrador repase a fondo su vida y principios, realizando ajustes de cuentas, y configurando una filología existencial que logra separar el grano de la paja. El autor parece operar como un filólogo sobre el texto de su propia vida. Lo importante no es leer por primera vez lo que vivimos, sino releerlo con las herramientas de la vida adulta. Lo decía Borges. Y es lo que Trejo hace sobre sus recuerdos, aplicando una cámara superlenta que parece penetrar en el corazón mismo de los hechos. Así, para saber de la propia vida, para aprenderla, hay que releerla.
El mayor valor de la obra de Trejo no tiene que ver directamente con la literatura, o sí, pero no de la manera en la que estamos acostumbrados a ponderarla. Las novelas ultraliterarias de Trejo tienen, sin embargo, algo antibovariano. Si la protagonista de la novela de Flaubert encarna el mal de la ficción, la enfermedad del fantaseo, en las de Trejo, leer bien –leernos bien– nos salva. Pareciera que al acabar de leerlas uno viviera más intensamente, con mayor capacidad de análisis y empatía, como si al acabar la lectura de la novela sobre su vida, en fin, hubiéramos mejorado la nuestra.