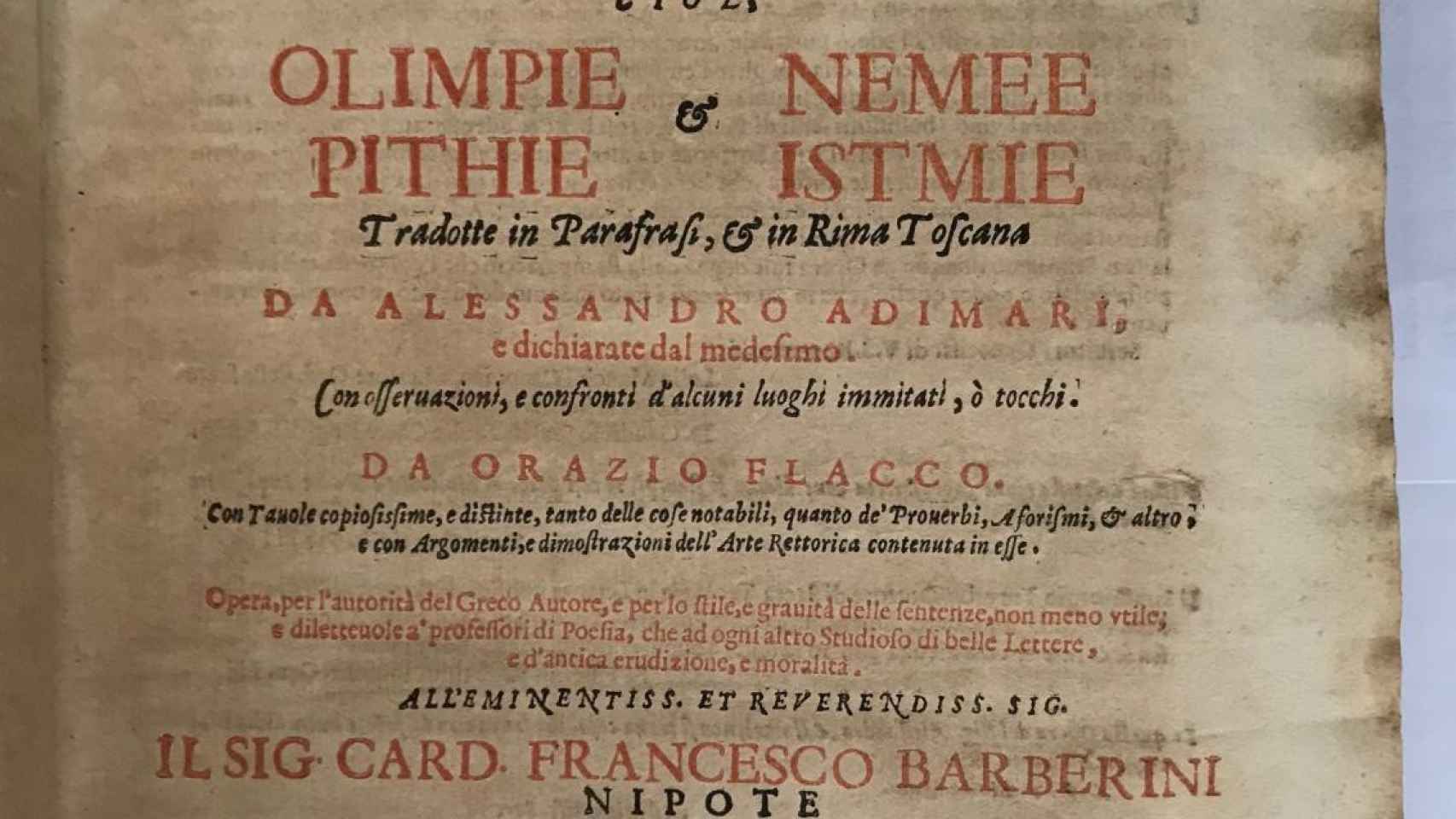“Tal es el himno pindárico: tiene pliegues, se cierra y vuelve a abrir, va y viene, es cíclico sin repetirse, evitando así tanto el permanecer en lo oculto como la desmesura, y quizá logrando con eso ser el primero en el saber”. Así es como define Eulàlia Blay la mecánica helicoidal de los poemas de Píndaro en su excelente estudio Píndaro desde Hölderlin (Madrid, La Oficina, 2018), traducción y comentario de una selección de odas a la luz de la apropiación que de ellas hizo Friedrich Hölderlin en su periodo de madurez.
Píndaro.
Salve oh fundada por los dioses, anheladísimo retoño
de los hijos de Leto, la de luciente cabellera,
hija del mar, de la vasta tierra
inmóvil maravilla, que los mortales
llaman Delos y los felices dioses en el Olimpo
“muy luminoso astro de la negra tierra”
Pues antes iba arrastrada
por las olas a impulso de los vientos
de toda clase, pero cuando la hija de Ceo en dolores
abrasada, ya próximos al parto, puso los pies en ella,
precisamente entonces cuatro columnas
se alzaron verticales desde los troncos profundos de la tierra,
y sus calzas de acero sostuvieron la roca con sus cimas.
Allí fue madre ella y contempló a su dichosa prole.
Píndaro canta el mito de la formación de Delos, la isla sagrada que iba a la deriva antes de quedar fijada al fondo con cuatro columnas de roca y servir como lugar de nacimiento de los hijos de Leto, es decir, de Apolo y Artemisa. Píndaro vincula el cese del movimiento al surgir de la claridad divina y dice incluso que Delos es un astro para los dioses, que la contemplan envidiosos desde el Olimpo. Es un momento epifánico.
Toda la obra de Píndaro está llena de revelaciones de ese calibre. Ocurre tan sólo que en España no tenemos una tradición que haya sido capaz de acoger esa riqueza. Las traducciones más divulgadas son torpes e incluso disuasorias. Nuestros helenistas, con honrosas excepciones --Carles Riba, Joan Ferraté, García Calvo--, suelen ser muy malos traductores, porque una cosa es dominar una lengua muerta y otra muy distinta saber reproducirla con gracia en una lengua viva.
Ánfora griega que reproduce una batalla de guerra
Ánfora griega que reproduce una batalla de guerra
El griego, además, es una lengua que propiamente no se traduce, sino que tan sólo se conjetura y se explica. ¿A qué, pues, tratar de conservar el fantasma de una sintaxis remota y sumergida en una lengua que nunca podrá contenerla? Nada tenemos todavía en castellano parecido a lo que hizo Maurice Bowra en inglés, es decir, una versión rigurosa pero también diáfana y grata al oído. Es por ello muy de agradecer lo que ha hecho la poeta Eulàlia Blay en su estudio. Sus traducciones son claras, fluidas y precisas, perfectamente inteligibles. El tono oscila adecuadamente entre la exclamación festiva, la narración mítica y la reflexión filosófica:
Y dicen también que en el mar
a Ino se ha concedido una vida inmortal,
entre las hijas marinas de Nereo, para el entero tiempo.
[En verdad, de los mortales no está decidido
el límite,
ni cuándo completaremos en paz el día, hijo del sol,
con bien no dañado;
[pues, unas veces unos, otras veces otros, flujos
de placeres y penas vienen sobre los hombres.
Píndaro desde Hölderlin
Vencer
libera de preocupaciones a quien se arriesga en la competición.
En verdad, la riqueza adornada de excelencias
da ocasión a esto y aquello,
sosteniendo una profunda atención ambiciosa de presa;
conspicua estrella, el genuino esplendor
para el hombre; si uno, teniéndola, conoce la inminencia.
Estos versos suscitan el siguiente comentario de Eulàlia Blay:
“Recordemos lo dicho más arriba sobre la riqueza y las virtudes; ahora se dice que ello capacita en general, sin especificación de ámbito, lo cual concuerda con sostener una profunda atención ambiciosa-de-presa, donde el adjetivo agrotéran, frecuentemente utilizado como epíteto de Ártemis, enlaza con la actitud que Píndaro atribuye al poeta. Dicha atención o cuidado es lo más alto, si uno, teniéndola, conoce to méllon. La expresión griega, que recogiendo el sentido del verbo méllein (“estar a punto de”, “estar por llegar”) hemos traducido por “la inminencia”, se refiere a lo que estando siempre viniendo queda siempre más allá de toda experiencia y, por lo mismo, le hace de límite. Lo que se trata de conocer, pues, es la muerte.”
Friedrich Hölderlin pintado por Pastell (1792)
En aquella época, el poeta no dejó de moverse y de huir, recorriendo largas distancias a pie, como si constatara que ya no había ningún lugar donde quedarse, habitante de lo unheimlich. Preso de lo que los alemanes llaman Fernweh --esa bella palabra intraducible y que viene a ser lo contrario de nostalgia y que pediría por tanto un neologismo como telealgia, deseo de escaparse y visitar lugares lejanos, de perderse--, en 1802 Hölderlin se fue a pie hasta Burdeos para cumplir con un último trabajo como preceptor privado en casa del cónsul Meyer, pero al poco --no sabemos por qué-- interrumpió la estancia y volvió caminando a su tierra.
En Stuttgart los amigos casi no le reconocieron. Su antigua y notoria guapura se había desvanecido. Estaba demacrado y sucio. Al cabo de poco tiempo, se enteró de la muerte de Susette Gontard en Frankfurt. O quizá ya lo sabía y por eso había enloquecido. En cualquier caso, en esos años tremendos, Hölderlin ingresa definitivamente en el exilio. Ha constatado la enfermedad moderna que supone la imposibilidad de fundar una casa y ya sabe que la única patria posible es el lenguaje, en cuyo ámbito va a llevar a la poesía a un grado extremo de atención, en el quiebro trágico que había descrito en “A mitad de la vida”:
Con peras doradas y llena
de rosas silvestres cuelga
sobre el lago la tierra,
cisnes encantadores
y ebrios de besos
hundís la cabeza
en el agua sobria y sagrada.
Pobre de mí, ¿dónde, cuando
llegue el invierno, tendré flores, y dónde
la luz del sol
y las sombras de la tierra?
Los muros se elevan,
fríos y sin habla, al viento
chirrían las veletas.
Para constatar ese desahucio --que no otra cosa supone la pérdida de Grecia, el principio de lo que sigue siendo nuestro mundo--, Hölderlin, en los últimos tramos de su vida lúcida, traduce compulsivamente a Píndaro y luego a Sófocles, como dos instantes consecutivos de esplendor y escisión. Como dice Eulàlia Blay:
“En esa ocupación última Hölderlin hace presente a Píndaro como momento central del movimiento de explicitación y consiguiente pérdida de Grecia, a la vez que se comprende a sí mismo --y a la modernidad en general-- como la consecuencia de ese movimiento, es decir, como no otra cosa que un ya-no, vertebrando ese ya-no en la culminación de su poesía”.
La 'Hölderlinturm' de Tübingen, donde el poeta pasó sus últimos días
La 'Hölderlinturm' de Tübingen, donde el poeta pasó sus últimos días.
En las fronteras de la locura, Hölderlin trabajó sin descanso en un puñado de poemas donde sigue latiendo algo residual e irrepetible, el canto que canta la imposibilidad de cantar y de elevarse. “Cercano, / pero difícil de aprehender, el dios”. A partir de 1807, después de pasar por la experiencia atroz del sanatorio de Tübingen, Hölderlin será acogido por el ebanista Zimmer y su hija en la torre que hoy lleva su nombre, a orillas del Neckar.
Una vez destruidos los significados compartidos, Hölderlin pudo por fin quedarse quieto durante 36 años de pacífica locura, hablando una mezcla de alemán y griego, escribiendo poemas oscuros a los visitantes, jugando y cantando con los más jóvenes. Según contó en una carta Lotte Zimmer, la hija del ebanista, que le cuidó hasta el final, Hölderlin pasó la última noche de su vida --el 7 de junio de 1843-- tocando el piano.