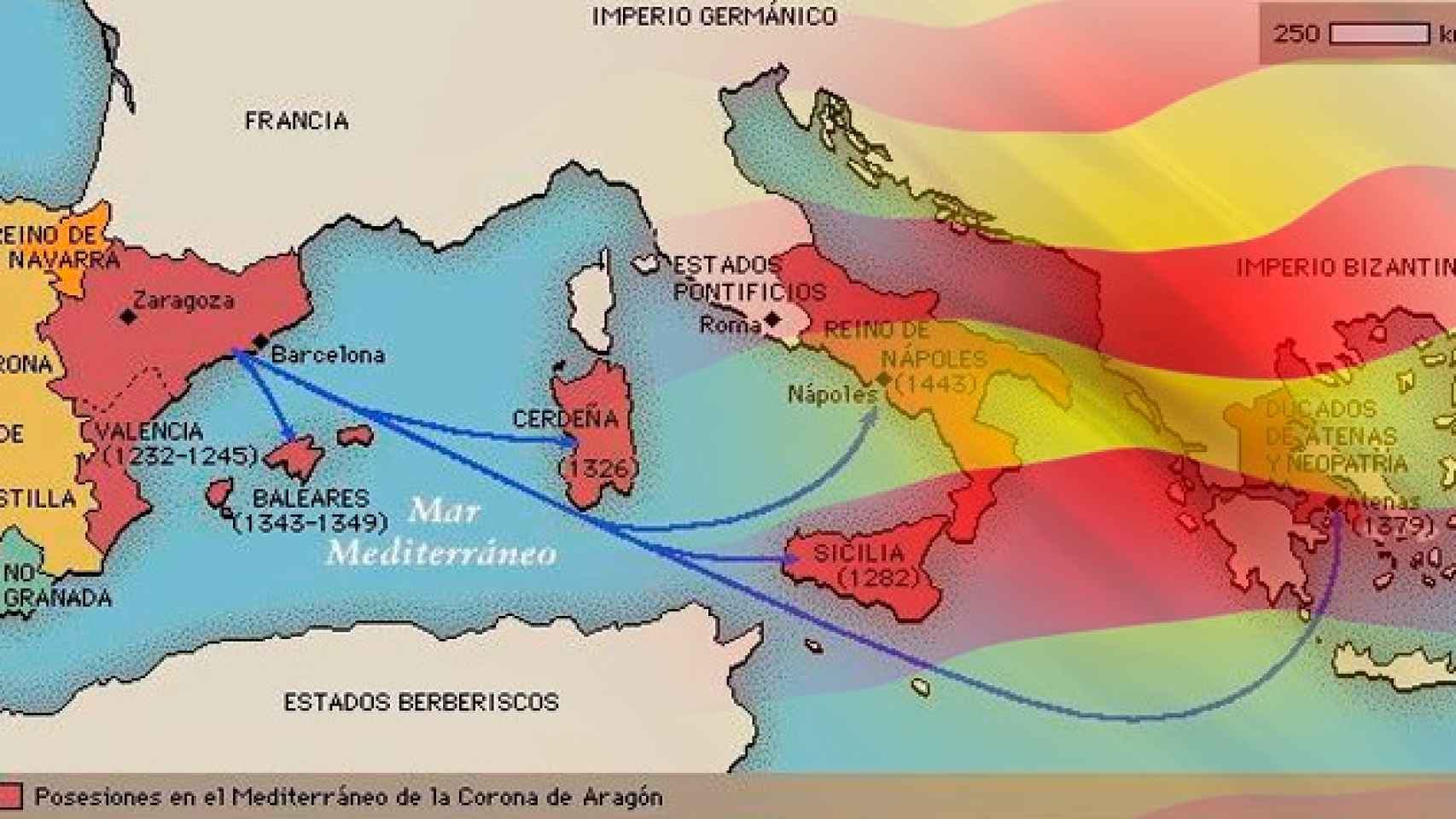La palabra hoy más usada en el lenguaje político es la de relato. Con este término se quiere aludir al discurso moldeado ideológicamente al servicio de un determinado planteamiento político. Constituye un tópico, de tan repetido, sostener que el relato mediático que ha fabricado el independentismo en función de su causa es mucho más potente que el que se ha construido desde el corazón del Estado por la torpeza o la incapacidad para elaborarse un cohesionado argumentario legitimador del nacionalismo español.
El tema, desde luego, tiene un amplio trasfondo historiográfico. En los últimos años, algunos historiadores han insistido mucho, sobre todo desde ámbitos nacionalistas periféricos, en las debilidades del discurso nacionalista español, en la imposibilidad de soldar adecuadamente los conceptos de Estado y Nación con una argamasa ideológica, política y mediática consistente. Esa debilidad del Estado-nación España algunos historiadores contemporaneístas la remontan al siglo XIX desarrollando la tesis del fracaso nacionalizador español. Ciertamente, la fracasología en nuestro país ha hecho estragos y la tendencia masoquista a fustigarnos es antológica. La obsesión por repasar nuestros fracasos históricos es de psiquiátrico: fracaso de la proyección colonial en América, fracaso de la revolución burguesa, fracaso de la revolución industrial, fracaso de la nacionalización española y ahora fracaso en la narrativa de nuestro propio discurso nacional.
Historicismo, economía y democracia perfecta
Ciertamente, los relatos van y vienen. Son móviles y oscilantes. El relato independentista catalán no ha podido ser más fluctuante. De entrada ha cambiado mucho respecto al viejo discurso nacionalista clásico. El independentismo empezó siendo historicista, apelando a 1714 como referente mítico de las supuestas libertades perdidas. Ante las evidencias documentales mostradas por algunos historiadores, evolucionó hacia el discurso económico con el "España nos roba" de las balanzas fiscales. Ante la denuncia de las falsificaciones que reflejaba (el papel de Josep Borrell en este sentido fue fundamental) se deslizó hacia lo político argumentando los valores de la democracia catalana perfecta, en el marco del referéndum invocado, que supuestamente saben valorar los catalanes frente a la incapacidad española de desembarazarse de un modelo político autoritario por no decir despótico, el que se atribuye a la Constitución de 1978.
Frente a ello se ha dicho que España no tiene quien le escriba, que ha faltado un relato nacional convincente. Efectivamente, este relato ha arrastrado diversos problemas de raíz histórica. El principal, el de la dualidad de las dos Españas, la católica y la liberal, la de derechas y la de izquierdas, la vertical y la horizontal. Ha faltado unidad en la construcción nacional del pasado y en la elaboración de un proyecto común y ha sobrado conciencia de excepcionalidad en lo bueno y en lo malo, en la épica y en la dramática. Ha pesado mucho el lastre de la identificación de España con el régimen franquista. Tanto adoctrinamiento nacionalista español en el franquismo tuvo una deriva contestaría ulterior. Los historiadores de mi generación, con beligerancia singular, hemos contribuido a cuestionar la simbología del relato histórico franquista con todos sus mitos, desde Pelayo a Palafox, desnudando los altares del nacionalismo español de sus referentes icónicos mientras que curiosamente los altares del nacionalismo catalán han conservado y protegido sus ídolos con todo su despliegue barroco.
Múltiples identidades... y ETA
Me he cansado de decir sin demasiado éxito a mis alumnos que Franco no inventó España, que miraran más allá del nacionalismo franquista y fueran capaces de entender el discurso nacionalista republicano empezando por el de Manuel Azaña.
Tras la transición política a la democracia, los socialistas en el gobierno intentaron promover un concepto alternativo de España que venciera la vieja tentación masoquista sin deslizarse por la épica grandilocuente. Sus mayores aportaciones al respecto fueron la sustitución de la idea de descubrimiento de América por la de encuentro y la integración de España en Europa con el enterramiento de la Leyenda Negra. Pero se tuvo que luchar con la propia estructura del Estado de las autonomías que propició una cierta disolución del concepto unitario de España entre tanta identidad regional y local; y por otra parte la presión del terrorismo vasco bloqueó en esos años la construcción de una España constitucional relajada y feliz.
Ficción y posverdad
En los últimos años el relato nacional español ha sido fundamentalmente juridicista, reeditando el concepto de patriotismo constitucional, demasiado vacío de carga emocional. Pero contrariamente a los que tanto subrayan la superioridad del relato independentista, convendría decir que éste presenta infinidad de lagunas en sus tres frentes (historicista, económico y político) que no resisten un mínimo análisis racional. Ante todo es tan simplista y maniqueo como un cómic. Juega continuamente con la ficción de su sujeto, el "poble de Catalunya", sin admitir la obviedad del plural identitario catalán. Se mueve en el terreno de la posverdad dando por supuesta infinidad de afirmaciones que son mentiras o medias verdades. Los dos ejes sobre los que gira, el narcisismo y el victimismo ante el Estado, despótico o inútil, adolecen de inmadurez y adolescencia intelectual.
En conclusión, más que un relato superior del independentismo sobre el Estado español, lo que ha habido, lo que hay, es una disponibilidad de medios de transmisión pública y privada favorables o proclives a multiplicar los mensajes independentistas, una capacidad singular de envolver de buenismo almibarado y de inocencia candorosa intenciones más bien tóxicas, haciendo gala de una picaresca reconvertida en astucia con insulto a la inteligencia de los demás. Y, por último, una fanatización previa, de un mercado clientelar dispuesto a creer el relato que se les venda más allá del análisis de su contenido, con auténtica fe, cual si se tratara de una experiencia religiosa (que diría Enrique Iglesias), alimentada por un clero heredero del carlismo.