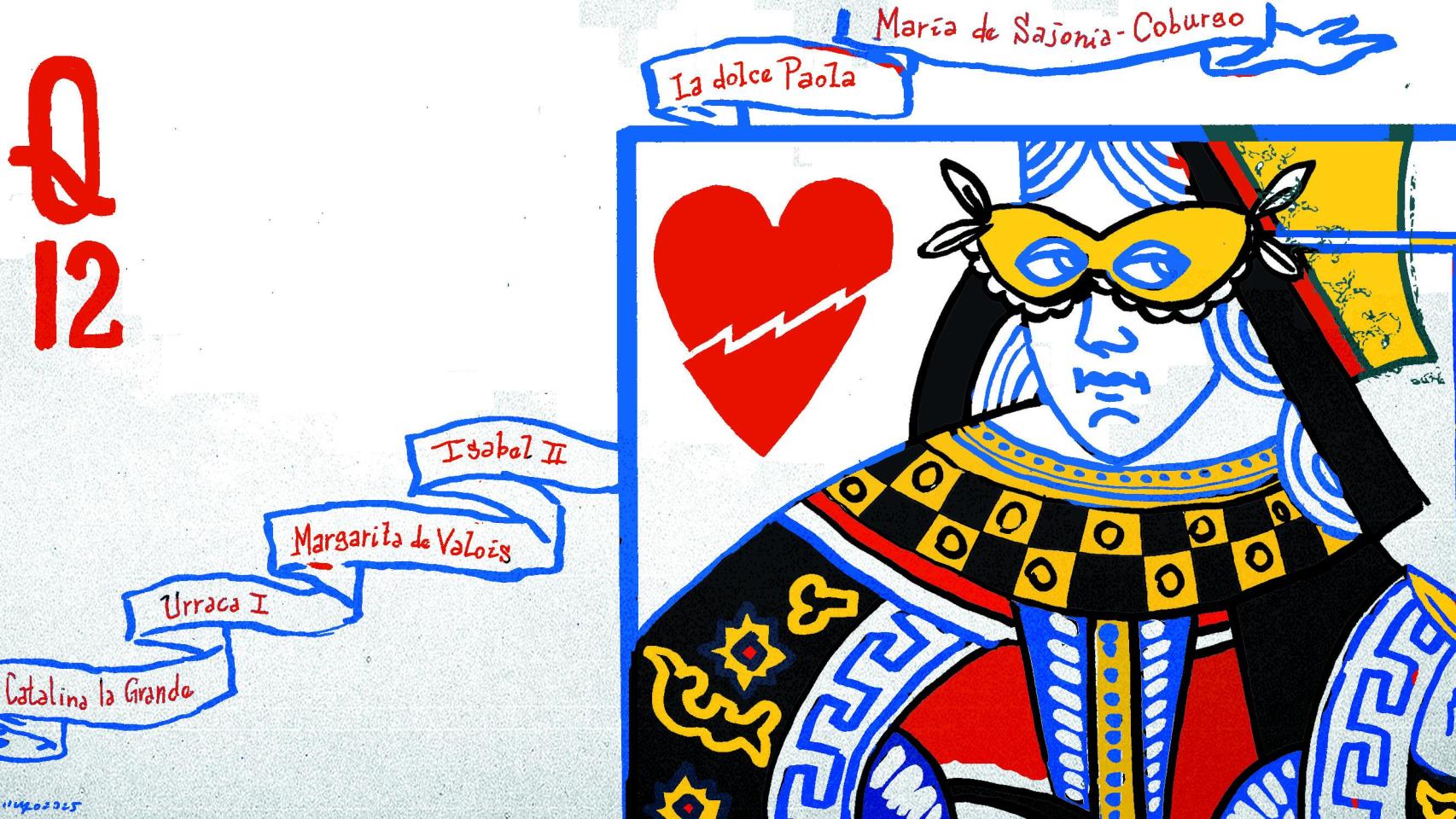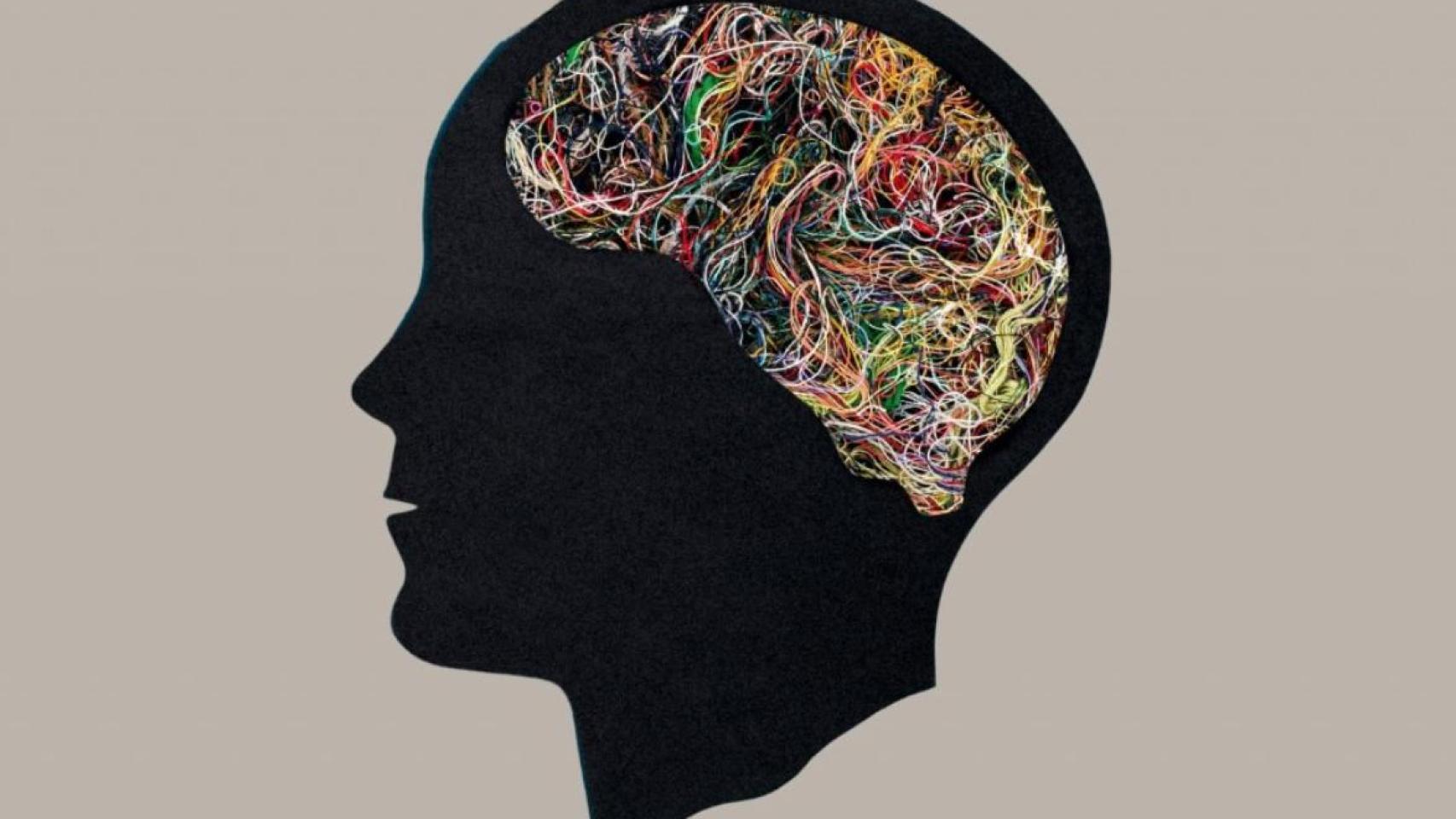Imagen de Walter Benjamin
Walter Benjamin: la vida como fracaso
Benjamin fue un pesimista vital e intelectual que trasladó esa pulsión a su concepción del progreso histórico, alejándose de la confianza en un futuro igualitario sostenida por la mayoría de pensadores marxistas
La vigencia de Hannah Arendt: judía errante
Walter Benjamin (Berlín, 1892-Portbou, 1940) pasó por la vida de fracaso en fracaso, aferrándose a los pequeños fragmentos de tiempo que le proporcionaban algo parecido a la felicidad. El tiempo es eso: discontinuidad sin apenas sentido.
No hay un futuro al que aspirar, solo esquirlas, momentos, fragmentos y lo que pueda retener la memoria. Quizás por eso su escritura es fragmentaria y evocadora, compuesta de textos cortos que hubiera querido formados esencialmente por citas.
Las coleccionaba (también otros objetos), sacándolas de su contexto y dándoles nuevo sentido, convirtiendo el pasado en un presente propio. Llevaba encima una de esas citas cuando, ya al final de su vida, viajaba hacia Marsella huyendo de la policía alemana. Publicada en un diario de Viena en el verano de 1939, decía que la compañía del gas había “cortado el suministro a los judíos. El consumo de la población judía representaba una pérdida para la compañía de gas, dado que los mayores consumidores eran aquellos que no pagaban las cuentas. Los judíos utilizaban el gas en especial para suicidarse”.
¿Se suicidó Benjamin el 26 de septiembre de 1940 en Portbou? Ésa es la versión más extendida. Había cruzado ese mismo día la frontera con un visado para viajar por España y, vía Lisboa, llegar a Estados Unidos, pero carecía de permiso para salir de Francia.
La Guardia Civil lo retuvo ya que había entrado clandestinamente por un paso de montaña, acompañado de un pequeño grupo en el que estaba la que más adelante sería esposa de Erich Fromm, Henny Gurland. A ella, supuestamente, habría entregado una nota para Theodor W. Adorno encomendándole sus textos. Pero Gurland destruyó la nota por miedo y la reelaboró más tarde.
El certificado de defunción no habla de suicidio. Con el nombre de Benjamin Walter, fue sepultado en la zona católica del cementerio, lo que no se hubiera aceptado para un suicida. Tampoco hubiera sido enterrado en ese sector de haberse sabido que era judío. La tesis del suicidio cuenta con no pocos oponentes. Es, entre otras, la opinión de Juan Ramón Capella (Apuntes sobre la muerte de Walter Benjamin). Tesis que también defiende en el documental ¿Quién mató a Walter Benjamin?, de David Mauas.
Algunos testigos sostienen que llevaba una maleta con un manuscrito. Si así era, desapareció.
Se supone que se suicidó para no ser devuelto a Francia y entregado a la Gestapo. Su hermana Dora estaba en Suiza sin permiso de residencia y su hermano Georg, internado en Mauthausen, donde moriría en 1942. La versión oficial dice que se lanzó contra una alambrada electrificada. Su viuda, Hilde Benjamin, fue ministra de Justicia en la RDA. Lo explica bien quien fuera jefe de prensa de Willy Brandt, Uwe-Karsten Heye (Los Benjamin. Una familia alemana). Sostiene que Benjamin fue ignorado en Alemania hasta los años sesenta porque las redacciones de los diarios estaban llenas de antiguos nazis.
Sin apoyo en las universidades alemanas
La vida de Benjamin está marcada por decisiones apresuradas en función casi exclusivamente del presente. Si fuese cierta la versión del suicidio, sería una más de esas decisiones precipitadas. Ese mismo día fue anulada la prohibición de entrar en España sin permiso de salida de Francia y el grupo que le acompañaba pudo seguir su camino.
Su amiga Hannah Arendt, a quien confió una copia de Tesis sobre la filosofía de la historia, trazó una semblanza de Benjamin (Hombres en tiempos de oscuridad). Sugiere que parecía, con frecuencia, irresponsable, consecuencia de su incomodidad en el mundo: “Es razonable pensar que es tan difícil para los ricos que se han vuelto pobres creer en su pobreza como para los pobres que se han vuelto ricos creer en su riqueza”.

Placa en homenaje a Walter Benjamin situada en la casa de Berlín donde vivió entre 1930 y 1933 .
Benjamin procedía de una familia adinerada y creía que sus padres tenían que mantenerlo hasta que pudiera sobrevivir por su cuenta. No fue así. En Infancia berlinesa hacia mil novecientos puede leerse: “Tardé mucho en comprender que toda la esperanza que había abrigado de encontrar un empleo y ganarme la vida había sido vana”.
No contribuyó a su estabilidad económica su afición al juego. Pocas veces tuvo suerte. Una de ellas, decidió que se merecía unas vacaciones en Córcega y que podía financiarlas con las ganancias habidas en el casino de Mónaco.
Quiso hacer una carrera académica pero fue repetidamente rechazado. Seguramente influyó que evitó ser movilizado en la I Guerra Mundial, primero aduciendo enfermedad y exiliándose luego en Berna, donde hizo la tesis doctoral, lo que no le granjeó apoyos en las universidades alemanas en las que buscó una plaza: Berlín, Heidelberg, Frankfurt.
Carecía de padrinos. Además, su visión de la historia, la literatura y el arte no se adecuaba -a veces entraba en abierta contradicción- con la de un profesorado poco dispuesto a romper la endogamia universitaria generalizada ya entonces. En Frankfurt ni siquiera consiguió la habilitación para la docencia.
Contra la visión lineal de la historia
Sobrevivió colaborando en periódicos y revistas y, más tarde, en la radio, y traduciendo a autores franceses, entre ellos Marcel Proust. Ya entrados los años treinta consiguió una aportación fija del Instituto de Investigaciones sociológicas (Escuela de Frankfurt), a través de su amigo Theodor Adorno. Pero no eran tiempos fáciles: el fascismo crecía y el antisemitismo con él. El 14 de abril de 1935, el gobierno de Adolf Hitler canceló los derechos cívicos de los judíos. Benjamin abandonó definitivamente Alemania. Tuvo que publicar con pseudónimo, cosa que ya había hecho en los años inmediatamente anteriores.
¿Era Benjamin marxista? Sí, pero heterodoxo. Algunas de sus fuentes eran pensadores de derechas como Carl Schmitt, alto cargo durante el nazismo. Sus textos le interesaron tanto que le envió su estudio sobre el drama barroco alemán. En cambio, nunca sintió aprecio por Martín Heidegger, con quien coincidió brevemente en la Universidad de Friburgo.
En su pensamiento pesa también la teología judía, a través del que fuera su íntimo amigo Gershom Sholem. Alemán de origen, se instaló en Palestina e invitó a Benjamin a unirse a él; incluso gestionó una beca (que Benjamin cobró) para estudiar hebreo, aunque Benjamin nunca se plateó seriamente ir a Palestina ni aprender el idioma.

'Tesis sobre filosofía de la historia' de Walter Benjamin
Estuvo muy influido por autores marxistas (Georg Lukács, Karl Korsch, Ernst Bloch, Bertold Brecht, además de pensadores de la Escuela de Frankfurt, en especial Adorno y Max Horkheimer), pero en un momento u otro discrepó de todos ellos.
La cosmovisión de Benjamin no es holística, como sí lo es la del marxismo; no participaba de la visión lineal de la historia y cuestionaba el progreso (salvo el técnico), lo que queda claro en su tesis sobre la historia, inspirada en un cuadro de Klee, Angelus Novus. Lo había comprado en los años veinte y lo conservó mientras vagaba sin continuidad, arrastrado por el viento de la historia y, como recuerda Terry Eagleton, cambiando más a menudo de país que de zapatos.
Lo conservó hasta casi el final. En su última huida hacia ninguna parte lo entregó con varios escritos a su amigo Georges Bataille, quien lo depositó todo en la Biblioteca Nacional de Francia permitiendo que la posteridad recuperara un pensador negado en su presente.
Pesimista vital e intelectual
En 1933 se instaló en Ibiza. El bajo coste de la vida le permitía sobrevivir con menos dificultades que en París. Conoció allí a un joven que lo ayudó en sus tareas y con el que trabó amistad suficiente como para hacerle confidencias. Se llamaba Maximilian Verspohl. Cuando abandonó la isla, volvió a Hamburgo y se reintegró a su puesto de sargento de las SS, aportando algunos secretos de Benjamin.
El acercamiento más intenso de Walter Benjamin al marxismo se produjo a partir de 1924 cuando conoció en Capri a una bella rusa, Asjia Lacis, militante comunista (luego purgada por Stalin). Le descubrió Historia y conciencia de clases, de Lukács, y el cine soviético. No fue seducido, en cambio, por las propuestas estéticas del realismo socialista. Él prefería a los surrealistas y a Baudelaire, Proust, Kafka y Thomas Mann.
Lacis fue una de las grandes pasiones de Benjamin, junto con su primera esposa, Dora y Julia Cohn, casada con uno de sus amigos. Ninguno de sus otros amores tuvo la intensidad de éstos. Hubo otra mujer que influyó en su vida: Gretel Adorno, con la que mantuvo una correspondencia intelectual constante. Fue uno de sus apoyos en la Escuela de Frankfurt cuando sus miembros dudaban de si encargarle colaboraciones.

Walter Benjamin trabajando en una biblioteca
Aunque coincidió con Adorno y Horkheimer en el análisis de las nuevas técnicas (fotografía, cine, radio y prensa) y en su impacto sobre el pensamiento de las masas, había una diferencia notable: la visión del arte y de la historia. Benjamin fue un pesimista vital e intelectual que trasladó esa pulsión a su concepción del progreso histórico, alejándose de la confianza en un futuro igualitario sostenida por la mayoría de pensadores marxistas.
El cuadro citado, Angelus Novus, representa un ángel con las alas abiertas. “Su rostro vuelto hacia el pasado. Donde una cadena de acontecimientos aparece ante nosotros, él ve una única catástrofe, que no deja de amontonar ruina sobre ruina y las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo que ha sido destrozado. Pero un vendaval sopla desde el Paraíso y se ha enredado en sus alas: es tan fuerte que ya no puede cerrarlas.
Sin esperanza para "nosotros"
Ese vendaval lo empuja irresistiblemente hacia el futuro, al que da la espalda, mientras la pila de escombros frente a él crece hacia el cielo. Lo que llamamos progreso es ese vendaval”.
También en el arte percibía Benjamin la fragmentación. Pensaba que el fragmento daba cuenta del mundo con mayor precisión que una visión general, tal vez verosímil pero ajena a la verdad. Eso no evita que la obra de arte sea reflejo del momento en que se origina, pero la posteridad la reinterpreta. “Como fragmento del pasado, la obra de arte forma parte de una constelación crítica con el presente”, resumen Howard Eilan y Michael Jennings en Walter Benjamin. Una vida crítica.
El presente es muy distinto: las obras de arte son reproductibles a través de las nuevas técnicas y esto las priva de su “aura” de autenticidad. “El ámbito entero de la autenticidad se sustrae a la reproductibilidad técnica”. Una concepción que llevará a Michael Löwy a definir a Benjamin como uno de los últimos románticos.
Para Benjamin, “la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición”. El agente más poderoso de esta tendencia “es el cine”: “Comparemos el lienzo (pantalla) sobre el que se desarrolla la película con el lienzo en el que se encuentra una pintura. Este último invita a la contemplación; ante él podemos abandonarnos al fluir de nuestras asociaciones de ideas. En cambio no podremos hacerlo ante un plano cinematográfico. Apenas lo hemos registrado con los ojos y ya ha cambiado”.
También la vida se fragmenta a cada instante, pero no siempre captamos el sentido global. Le ocurrió a él mismo: “Todos tenemos un hada que nos concede un deseo que formulamos y pocos son los que más adelante en su vida perciben que se ha cumplido”.
Hay dos frases que definen su lugar en el mundo. Una es suya, la otra, de Kafka. La primera dice: “Sea cual sea la ventana por la que miremos, todas dan a la tristeza”. La de Kafka es más contundente, si cabe: “Hay infinita esperanza, pero no para nosotros”.