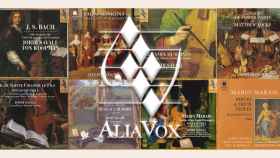A veces parece que la principal misión de nuestras viejas colonias americanas consista en levantarnos la moral a los habitantes de su antigua metrópolis. Tal como está el patio por allí, pensamos, por mal que nos vaya a nosotros (que nos va), nunca estaremos tan mal como ellos. Ese pensamiento me baila frecuentemente por la cabeza: la última vez, con la toma de posesión como presidente del Perú de Pedro Castillo, alguien que, a simple vista, parece otro demagogo a lo Evo Morales, aunque hay que reconocer que luce un sombrero muy vistoso. La alternativa, por llamarla de alguna manera, era Keiko Fujimori, la hija del político más canalla y corrupto en la historia reciente del país. Esos dos fenómenos eran todo lo que había podido encontrar la clase política peruana para ofrecer a los electores, y aunque se parece mucho a lo que nos vamos a encontrar los barceloneses cuando nos toque elegir entre Ada Colau y el Tete Maragall (dos maneras distintas de acabar de suicidarnos como ciudad), el ámbito de influencia de los interfectos es considerablemente más amplio.
Se supone que el señor Castillo es de izquierdas pero, como dijo hace unos días el escritor Santiago Roncagliolo en TV3, de las izquierdas de 1920, a más tirar. Meapilas y homófobo, ha recurrido al indigenismo y a la pobreza de muchos de sus compatriotas para dotarse de subtexto y, como era de prever, no ha podido evitar echarnos la culpa a los españoles de todo lo malo acaecido en su país desde finales del siglo XV, truco al que también suelen recurrir otros ineptos sudamericanos, como el mexicano López Obrador, que se pasa la vida pidiéndonos que nos disculpemos por lo que SUS antepasados les hicieron a los indios (los míos se quedaron en el terruño y los primeros indios que vieron fue en las películas del oeste hechas en Hollywood). Según Castillo, AMLO y demás titanes de la política sudamericana, antes de la llegada de los españoles había unas civilizaciones milenarias que funcionaban cual relojes suizos, aunque todo el mundo sabe que, como en el resto del planeta, los nativos americanos se mataban entre ellos que daba gusto verlos, realizaban sacrificios humanos y rendían pleitesía a dioses aún más absurdos que el nuestro. Pero, ya se sabe, en caso de duda, ataca a los españoles, que siempre habrá algún progresista voluntariamente analfabeto que se apuntará a la teoría, incluso dentro de España, donde los independentistas vascos y catalanes aplaudirán con las orejas cualquier ofensa a la madre patria, sobre todo si el rey está delante, como ha sido el caso con la toma de posesión del tío del sombrero.
Por estas mismas fechas, y con el mismo efecto melancólico, hemos podido ver por la tele a los flamantes representantes de la oposición nicaragüense, Óscar Sovalbarro, un superviviente de la Contra, y su sidekick Berenice Quezada, Miss Nicaragua 2017. Sería para tomárselo a pitorreo si no fuera porque es para echarse a llorar: estos dos inusuales candidatos --hay que reconocer, si se me permite el micromachismo, que ella está muy buena-- están donde están porque a todos los demás los ha metido en el trullo ese miserable traidor al sandinismo que atiende por Daniel Ortega y que es muy capaz de hacer lo mismo con la Miss y el de la Contra si ve que alcanzan una popularidad indeseada. Lo de Perú y Nicaragua mueve inevitablemente a la melancolía, que puede hacerse extensiva a casi todos los países por los que pasamos los españoles. Mientras los anglosajones fabricaron una potencia mundial unida y sólida, nosotros dejamos atrás a una serie de naciones desastrosas marcadas por el caudillismo, la corrupción, el atraso y el desorden (puede que la historia de África sea aún más lamentable, pero nos cae a mayor distancia moral y sentimental, aunque es evidente que nos cubrimos de gloria con la Guinea de Teodoro y Teodorín). Igual no dábamos más de sí.
Mirémonos a nosotros mismos. España no es un gran ejemplo de orden y progreso. Pasamos de una dictadura a un sistema autonómico ruinoso que solo sirve para que cada territorio le tenga manía a gente que vive a 100 kilómetros de distancia o, en el caso de Euskadi y Cataluña, a la mitad de la población propia. Con semejante ejemplo, ¿alguien puede extrañarse de la penosa herencia que hemos dejado en América? Todos nuestros defectos se han reproducido y aumentado a miles de kilómetros de distancia. Gracias a formar parte de Europa, podemos hacer como que todas esas desgracias no nos atañen, pero yo me temo que sí: tengo la impresión de que lo que emigró a Sudamérica no fue precisamente lo mejor de cada casa. Y una vez más, los anglosajones nos pasan la mano por la cara: Australia fue fundada por presidiarios británicos, pero eso no le ha impedido progresar adecuadamente.
La tradicional melancolía española ante lo que pudieron ser las cosas y no fueron se reproduce a lo bestia en la América del Sur, donde las revoluciones siempre acaban mal (Perón, Castro, Chávez, Ortega y tutti quanti) y los demagogos de izquierda y derecha no encuentran muchas dificultades para imponerse. Nos podríamos consolar sosteniendo que la peor mala bestia del momento presente, Jair Bolsonaro, es de origen portugués, pero ni así llegaríamos muy lejos. La triste realidad es que España es un país que inspira mucha lástima y que sus antiguas colonias aún más. No es que le dediquemos mucho tiempo al asunto (bastantes problemas tenemos para llegar a fin de mes) pero, de vez en cuando, pones la tele, ves al tío del sombrero y a Miss Nicaragua 2017 (o a los comensales de la paella de la Rahola) y te entra un pronto anglosajón que te lleva a gritarle a la pantalla: For God´s sake, give me a break!