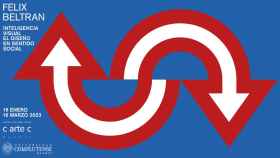Tengo la impresión de que el presidente de nuestro gobiernillo, Pere Aragonès, se está convirtiendo en un profesional de lo suyo, lo cual me lleva a pensar que voy a tener que dejar de referirme a él como El niño barbudo o El petitó de Pineda y empezar a tomármelo en serio. No paro de ver señales indicativas de que el señor Aragonès cada día es un político más profesional y más conformado con su condición de mandamás de una comunidad autónoma española. Diría, incluso, que se ha inventado un personaje que es todo un oxímoron en sí mismo: el autonomista independentista. A diferencia de su principal rival en la captación del voto indepe, el iluminado Jordi Turull, quien sigue convencido de que Cataluña ya es independiente y solo quedan unos flecos para implementar la definitiva separación de España, Aragonès parece saber exactamente cómo está el patio y qué hay que hacer para sustituir a la antigua Convergencia como representante de la mejor manera de ganar amigos e influir en la sociedad, que diría Dale Carnegie. La esquizofrenia entre el autonomismo y el independentismo cada día la gestiona mejor: por un lado, parece tocar de pies a tierra y sigue facilitándole las cosas al PSOE; por otro, se ve obligado a dar de vez en cuando la nota procesista para calmar a los cuatro radicales que quedan en ERC y hacerles creer que la independencia, por más que se trate de un proyecto a largo plazo, sigue ocupando un lugar importante en su lista de prioridades. Aunque en el primer lugar de esa lista figure la misión de destruir a los posconvergentes. Lo de Junts y ERC es un poco como lo del Barça y el Espanyol: ambos equipos detestan al Real Madrid, pero se odian mucho más mutuamente.
Hace unos pocos días, Laura Borràs ponía de vuelta y media a Aragonès en un aquelarre de su partido por, según ella, no hacer nada para conseguir la independencia de Cataluña. Intuyo que el exordio le entró por una oreja y le salió por la otra, pues sabe –como todo el mundo, menos la interesada, su fiel Dalmases y el enajenado Turull— que la Geganta del Pi es un cadáver político que ya no pinta gran cosa y aún pintará menos cuando la inhabiliten y, tal vez, la envíen al talego. Aragonès se desentendió de las tribulaciones judiciales de Borràs desde un buen principio, acogiéndose a la evidencia de que no es lo mismo que la justicia española te empapele por indepe que por (presunta) corrupta. Gracias al juicio de marras, Aragonès puede salirse ahora con la teoría de que no está escrito en ninguna parte que la presidencia del Parlamento regional deba ocuparla alguien de Junts, una de esas ideas que se daban por supuestas hasta que el president dijo que era un tema abierto a diferentes interpretaciones. Según Aragonès, esa ley no escrita que otorgaba el mando del Parlamento catalán a alguien de los de Puchi dejó de regir cuando Junts x Cat se fue del gobiernillo dando un portazo: quien fue a Sevilla, perdió su silla.
La conversión de Aragonès en un político de verdad, para bien y para mal, cuenta con otro dato fundamental: su renuencia a someterse a una cuestión de confianza (o moción de censura, como prefieran) al cabo de un año de mandato. Aunque gobierne en minoría, con un número de diputados asaz discreto, nuestro hombre no ve ahora la necesidad de solicitar la aprobación de Junts y la CUP, mostrando su voluntad de conservar el cargo a cualquier precio, que es lo que hace un político profesional (véase el caso de Pedro Sánchez, dispuesto a pactar con quien haga falta para conservar el sillón). Pere Aragonès, hoy por hoy, no se cierra a pactar con quien le convenga, lo cual puede sonar maquiavélico, pero es una muestra de profesionalidad política: si en Madrid apoya al PSOE, ¿por qué iba a negarse a recurrir al PSC en Barcelona si lo necesita para elevar la moral de sus 33 secuaces en el Parlament?
El único problema de ser autonomista e independentista a la vez consiste en los equilibrios que hay que hacer para mantener una situación en teoría imposible, pero Aragonès gestiona bastante bien su peculiar posición: por un lado, no saca el tema de la independencia ni que lo maten; por otro, sigue comportándose como un gañán cuando le toca recibir al Rey en sus visitas a Barcelona. Puede que tarde o temprano, nuestro hombre se vea obligado a definirse de una vez, pero, de momento, va por la vida como El mig amic de la canción de Peret, Enredant per allà, enredant per aquí, y hay que reconocer que no le va nada mal con semejante táctica. Por otra parte, tampoco lo tiene tan difícil para hacerse con la hegemonía de ese independentismo en el que, diga lo que diga y haga lo que haga, ha dejado de creer hace tiempo: su competencia es lamentable, pues la componen colectivos quiméricos rayanos en el delirio como Junts y la CUP. Frente a ellos, a Aragonès no le cuesta mucho interpretar el papel del político sensato, realista y posibilista que, de vez en cuando, eso sí, tiene que montar un numerito arrauxat para hacer creer a sus bases que la independencia del terruño está a la vuelta de la esquina. Solo le basta librarse de la funesta influencia del beato Junqueras para convertirse en un leal servidor del Estado opresor (la justicia española le ha echado una manita inhabilitando al mosén hasta el año 2031).
Puede que en sus inicios políticos nuestro hombre fuese un iluminado del calibre de Borràs y Turull, pero es evidente que ha dejado de serlo y que se está convirtiendo en un consumado profesional de lo suyo, aunque eso incluya dejar de creer en la independencia, en la mesa de diálogo y demás fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Quién me iba a decir a mí que El niño barbudo se convertiría prácticamente en un estadista?