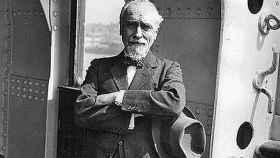Son ya muchos los años en que, de vuelta de vacaciones, se anuncia un otoño caliente y una nueva temporada cargada de enormes riesgos políticos y económicos por todas partes. Este año no iba a ser menos, tras un agosto repleto de conflictos y desastres.
Sin pretender disminuir el grado de incertidumbre, quizás convendría situarnos un año atrás y, con la perspectiva de esos doce meses, veríamos que, pese a todo el ruido ambiental, la última temporada resultó bastante mejor de lo que se preveía a inicios de septiembre.
Así, en ese período se disiparon los temores de que las instituciones europeas cayeran bajo el dominio de populismos y radicalismos de todo tipo. Las elecciones de mayo conformaron un Parlamento en el que los partidos europeístas alcanzaron una clara mayoría. Una nueva etapa cargada de amenazas, como el Brexit, pero que se podrán afrontar desde unas instituciones reforzadas en su europeísmo.
Por su parte, de las últimas elecciones legislativas en España surgió un Congreso menos radicalizado de lo que se preveía. Un Parlamento claramente decantado hacia la moderación, reflejo de una ciudadanía que apuesta por el diálogo y el acuerdo.
En Cataluña, al margen de episodios de gran repercusión mediática y poca incidencia real, como los protagonizados por la ANC, la Cámara de Comercio o el presidente Torra, la normalización resultó evidente. De una parte, la disminución de la conflictividad y la mejora de la convivencia ciudadana. De otra, el retorno del discurso posibilista, el que, lejos de referirse al expolio fiscal y el referéndum, cede paso a reclamaciones de infraestructuras, de homogeneización impositiva entre Madrid y Cataluña, o de co-capitalidad para Barcelona.
La economía también resistió mejor de lo que se preveía. El crecimiento español permaneció robusto, y la creación de empleo fue acompañada de un inicio de recuperación de salarios.
Por todo ello, lejos de un escenario ideal, sí que el contexto es mejor de lo previsible hace un año. Unas circunstancias que deberían servir de estímulo para abordar exigencias de nuestros tiempos: influir en Europa para contribuir a su fortalecimiento, encauzar reformas de la democracia española, salir del bucle en que se encuentra Cataluña, y aprovechar el crecimiento económico para recomponer los destrozos de la crisis.
Y todo ello requiere como primer paso de un nuevo Gobierno, sustentado en una estable mayoría parlamentaria. Pero no es así.
Lo que estamos viviendo es, sencillamente, un enorme fracaso. De los viejos partidos y, aún más, de los nuevos, como Ciudadanos y Podemos, que venían a superar vicios y errores de la política tradicional. Y, especialmente, es el ridículo de una nueva generación de políticos. La media de edad de los líderes de los cinco principales partidos en el Congreso apenas alcanza los 40 años. Jóvenes convencidos de sus capacidades, que querían cambiarlo todo y, curiosamente, han tardado muy poco en fracasar.