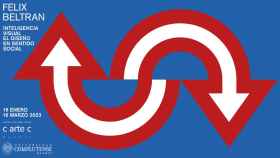Hay paisajes que a uno le hacen sentir bien, sin saber muy bien por qué. Es lo que me ocurrió el año pasado cuando por estas fechas visité por primera vez la comarca de la Ribera d’Ebre, una región limítrofe con Matarraña, Aragón, que se extiende a ambos lados del río Ebro. Me gustaron sus viñas peladas, sus campos de olivos, melocotoneros y almendros esperando la llegada de la primavera para estallar en flor. Me gustó la luz dorada del atardecer tiñendo de dorado las aguas del Ebro, que fluctúa perezoso a la sombra de los álamos blancos, que aquí se llaman àubes, o àlbers, “por el color blanco de su tronco y el reverso de sus hojas”, me explica mi amiga Gemma, que el pasado fin de semana tuvo la gentileza de invitarme a su casa de Vinebre, un pueblo de poco más de 400 habitantes a poca distancia del río y de la central nuclear de Ascó.
A diferencia de pueblos como Miravet o Tivissa, que los fines de semana reciben visitantes de fuera atraídos por la belleza de la zona, Vinebre y Ascó serían algo así como los hermanos feos de la comarca, porque tuvieron la mala suerte de que les construyeron la nuclear al lado. De alguna forma, ese es también su encanto. En Vinebre no hay restaurantes ni bodegas, las calles no tienen direcciones ni señales de prohibido aparcar, cada casa es de un estilo diferente (muchas fueron construidas por los mismos propietarios después de ganar dinero en la ciudad), los únicos comercios son un estanco y un pequeño colmado, y por las tardes todo el mundo se reúne en el bar del pueblo, el Casino, para jugar al dominó y tomar una cerveza o una infusión. Todos se conocen entre ellos. Todos se saludan. Una niña de 7 años se ofreció para cuidar de mi hijo. “Cuida de todos los niños del pueblo”, me explicó Gemma mientras nos zampábamos una pizza de setas y beicon entre el bullicio de los locales. Eran casi las nueve. En la mesa de al lado, tres abuelas se ponían el abrigo y daban el día por terminado.
Traté de imaginarme viviendo en Vinebre –solo en un pueblo así podría permitirme comprar un piso—, pero no pude. Por mucho que me atraiga la vida rural, estoy demasiado enganchada a los estímulos urbanos. Necesito ver a gente paseando por la calle, salir a cenar, mis clases de yoga, el cine, el teatro, el ruido, el anonimato, ir de compras. Necesito la tranquilidad de vivir cerca de un gran hospital, de una buena universidad, de gente de otros orígenes y culturas. De que puedo coger el coche o el tren o el autobús y en 20 minutos plantarme en una ciudad. Me gusta mi vida de suburbios. Soy aburridamente normal.