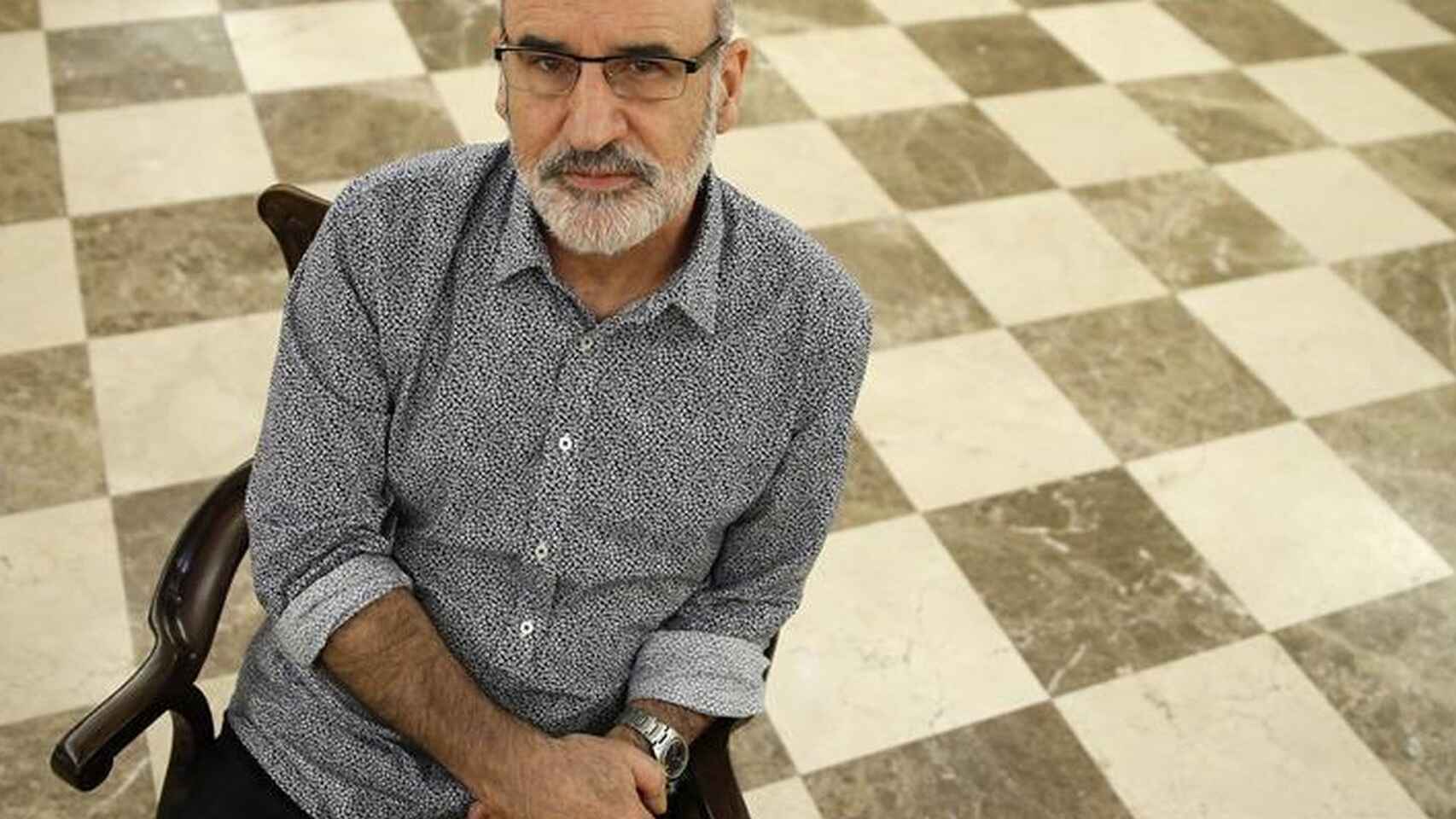
El escritor Fernando Aramburu / EFE
Letra Clásica
La ridícula tragedia de estar vivo
El novelista vasco Fernando Aramburu vuelve a sus orígenes con ‘Los vencejos’, una novela donde explora la maldad del ser humano a partir de la gran tradición burlesca
14 septiembre, 2021 00:00¿Se puede llegar a establecer empatía con el lector lanzándole un bofetón desde la primera página? ¿Se puede simpatizar con un tipo despreciable rodeado de seres igualmente despreciables? Se puede. Si un escritor ha sido durante los últimos años (desde 2016, exactamente) el mago de la empatía, capaz como nadie de ponerse en la piel del otro, de tocar la maldad desde la dimensión humana es, sin duda, Fernando Aramburu, que se ha cansado –a lo María Jiménez– de ser bueno.
El más sensible bondadoso de nuestros novelistas, victorioso y aclamado por ese drama hondo e impecable que fue Patria (hasta al elegir el título demostró coraje) vuelve a las librerías y a los lectores con un libro que recobra su vocación de tocar la narices. No se engañen: si en su novela sobre el terrorismo el lector llega a entender hasta al más abominable de sus personajes (entender no significa justificar), Aramburu ha decidido ahora volver a sus orígenes y situarse dentro de una tradición literaria netamente española, vinculada con la picaresca y el esperpento, a través de la historia de un suicida al que el lector profesa una leal inquina desde la primera página.

El novelista nos presenta así a Toni, profesor de filosofía, que tiene previsto matarse el 30 de julio del año en curso. Un protagonista que manifiesta bajos instintos y tiene pensamientos e ideas que se encuentran en las antípodas de la bondad. Hasta para aquellos con una moral escuálida o los practicantes de lo políticamente incorrecto se morderían la lengua al escuchar sus ideas o juzgar sus actos. No hace falta tener vocación de santo ni poseer una doctrina moral a prueba de telediarios para alarmarse con la misoginia, violencia, desapego afectivo y egotismo que el narrador (autor de este diario ficticio que dura exactamente un año) exhibe y cuando las fuerzas le flaquean –hasta Caín debió tener un día fraternal– recibe la ayuda quienes le acompañan: sus padres, sus suegros, su exmujer, su amigo Patachula y hasta su hijo. Todos ellos con un impecable mal comportamiento y un desparpajo difícil de emular.
Heredero de Jacques, el Fatalista (el personaje de Diderot) y el Lazarillo de Tormes, Toni despierta, más que compasión, una profunda lástima. Efectivamente, se trata de un pobre diablo con mala fortuna. Y ya se sabe: a los perdedores se les perdona casi, todo. Hay quien puede pensar que este ejercicio literario (de casi 700 páginas) responde a la necesidad de Aramburu de sobrevivir a un éxito que le pilló –según su confesión– desprevenido. Tras Patria, traducida a más de diez idiomas y llevada a la pantalla por HBO, el novelista vasco, afincado en Alemania, podría haber tenido un ataque de pánico. Bram Stoker –creador de Drácula– sostenía que sólo se aprende de los fracasos y que es mucho más difícil sobrevivir al éxito. Y Patria lo fue. Sin paliativos.

Resultaría normal que, regresado a las andadas librescas, Aramburu hiciera un brusco cambio de registro para pasmo de aquellos que lo habían encumbrado al altar de la simpatía universal. Pero este viraje tiene algo de trampantojo y, en cierto sentido, es hijo de la luz irradiadora de su novela. Para quien le viene siguiendo desde su primer libro, esta novela lo devuelve, de alguna forma, a sus orígenes. Provisto de un envidiable buen carácter –entre tímido y educadísimo, a prueba de entrevistas, mesas redondas, veladas y tertulias– y bajo una mirada amable se esconde un conjurador de extravagancias y también un escritor muy valiente.
El primer premio que recibió debió regocijarle mucho porque llevaba el nombre de alguien a quien admira: Ramón Gómez de la Serna. Bajo sus aforismos, Aramburu hacía sus pinitos con los juegos de palabras y las orillas salvajes de la lengua. Este galardón lo recibió por su primera novela, Fuegos con limón (1996). En ella muestra una notable capacidad de reírse de su sombra. La historia parte de una un experiencia biográfica: la creación de una revista literaria en sus años de juventud, en compañía de otros perseguidores de la gloria –como él– con poquísima vergüenza.

Efectivamente, el estudiante de Filosofía Aramburu participó en San Sebastián en un grupo artístico –CLOC– con veleidades surrealistas y una decidida voluntad de ahondar en el arte y el desarte. En aquellos tiempos nace el personaje-profesor de su primera obra. Antes había escrito poesía y cuentos, algunos para niños. En ellos ya se apuntaba su admiración por la tradición humorística y cierta fascinación por personajes estrafalarios, atribulados, perdularios. Casi diez años después, Aramburu vuelve a demostrar que es corajudo y publica un libro de relatos, Los peces de la amargura, en los que retrata la asfixia, el miedo y los silencios de Euskadi bajo la violencia de ETA.
Este libro mereció una recomendación –y un aplauso por su valentía– de Arturo Pérez Reverte, entonces ya triunfante novelista conocido por no morderse la lengua ni ser aficionado a los elogios. También ganó premios: el Dulce Chacón de narrativa breve y el de la Real Academia, a la que ya pertenecía el padre del Capitán Alatriste. Aramburu ya vivía en Alemania y se dedicada a dar clases a hijos de emigrantes, una experiencia que le ha servido –aunque no de forma literal– para ambientar Los vencejos, una especie de venganza de un profesor en uno de sus peores días.

También con el telón de fondo de la realidad vasca, Aramburu obtendrá el premio Tusquets con Los años lentos, una novela donde mezcla ficción y metaliteratura y el escritor muestra de nuevo su preferencia por los personajes incómodos, situados al margen de la norma. Pero en ninguna de estas narraciones anteriores el escritor vasco se prodiga –con tanta largueza como parsimonia– en la autoflagelación y humillación de sus protagonistas como en la última, que podría haberse titulado como la película de Bertolucci: La tragedia de un hombre ridículo. O la ridícula tragedia que es la vida, ese estar vivo que se llena de sentido –son las palabras de su protagonista– cuando se le pone fecha de caducidad.
No hay nada noble, ni solidario, ni heroico o admirable en el relato, atroz por ser sincero, de quien anuncia desde la primera página que se va a quitar del medio, más que nada por hastío y aburrimiento. A fin de hacer una especie de inventario de su vida el protagonista de Los vencejos acude a la redacción de un diario que, además de dar cuenta de lo acontecido en el presente, vuelve una y otra vez la vista atrás para contemplar, igual que Nerón, las ruinas. En este caso las de una vida concreta, en lugar de las de la Roma invicta. Entre los escombros van emergiendo los restos del naufragio: una familia disfuncional (padre comunista y violento, madre víctima y verdugo, hermano rencoroso y patán) en la que las bofetadas y las amenazas abundaban más que el postre, escaso como todo en aquellos oscuros tiempos de Franco y pobreza.

No se salvan ni las abuelitas y aún menos los maestros o los compañeros de escuela. Tampoco los primeros amores, todos mezquinos, interesados, lobos con piel de cordero o de satén. La más bella de toda esta colección de compañías resulta ser su exmujer, hermosa y fría, despiadada, soberbia y egoísta. Una auténtica bruja. Al protagonista no le duelen tampoco prendas de tachar de feos y adefesios a propios y extraños; especialmente, a quienes le acompañarán lealmente en esos 12 meses de vida contada (en número de días y con todos los pormenores).
Ni su mejor amigo –trágicamente desmembrado en los atentados del 11-M– ni una primera novia –sola, progresista y patéticamente fiel– son descritos con compasión. La segunda es fea sin paliativos y el primero, sin ser una beldad, arrastra su condición de renco con nula galanura. Su hijo, al que apoda Nikita por desprecio al nombre de Nicolás, tan fino, impuesto por la madre del vástago, no corre mejor fortuna. Únicamente su perra parece ajustarse a su canon de belleza, no así el perro de su amiga (la fea), al que llama Gordo y desprovee de cualquier virtud, ni siquiera animal.

Si los personajes parecen sacados de un cómic canalla, lo que piensan, dicen o barruntan podría servir de índice para una biblioteca de la infamia y el cuñadismo que ni el más desinhibido de todos los retrógrados se atrevería a enunciar. Aramburu ha mojado la tinta de su pluma (o de su impresora láser, incluso) con todos los estereotipos y rencores que la mayoría de los humanos evitan en público y se escandalizan de tener en privado, como una polución nocturna sin final feliz. A la postre, estos pobres canallas son de la misma pasta que todos y si les queda algo de grandeza (sobre todo al futuro suicida y narrador) consiste en mirarse al espejo sin mentirse ni aplicarse un compasivo photoshop.
Da la impresión de que Aramburu se lo ha pasado bien escribiendo este libro y regresando a sus orígenes con estas criaturas ubicadas en un mundo que resulta plenamente actual. El Madrid de los bares y parques, las ONG y los fachas, la escuela pública y las residencias de ancianos. Una ciudad de pisos compartidos, emigrantes y patriotas de bandera. Supervivientes que nunca quisieron ser Quijotes y cuya Dulcinea es de plástico y vive en un armario. No falta tampoco un guiño a Berlanga –revisen la película Tamaño Natural–, ni la piel (en sentido literal) como la más frágil y dolorosa de las envolturas. Sobre este fondo de desdichas y torpezas hay tanto exceso que el efecto resulta grato a un lector sin prejuicios. ¿Cómo no amar a estos seres humanos tan imperfectos y llamados a la extinción, al menos de uno en uno? Como los vencejos.
