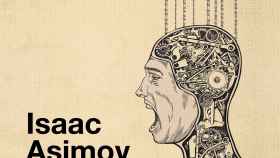¿Pero por qué premiáis a Scorsese?
¿Pero por qué premiáis a Scorsese?
Lo obvio no contribuye a reforzar el prestigio del Princesa de Asturias, esto de tener alfombras rojas para que las pise quien ya ha caminado kilómetros sobre ellas es ligeramente provinciano
29 abril, 2018 00:00El jurado del premio Princesa de Asturias de las Artes ha vuelto a incurrir en lo que he lamentado aquí alguna vez: la redundancia, la elusión de cualquier riesgo. Es una decisión legítima, claro está, pero sobrera. Aquí se ha reunido un jurado, ha deliberado, supongo que con circunspección, ha comparado méritos de tal o cual propuesta, y ha acabado premiando a... ¿a un desconocido pero valioso cineasta uruguayo o pintor cantonés que lleva adelante su obra venciendo mil dificultades, que aporta una visión nueva y enriquecedora sobre la naturaleza humana, y que merece ser rescatado del olvido universal?
No, le damos el premio a Martin Scorsese, que a todo el mundo le cae simpático, con sus gangsters y su frenesí. Así nos ahorramos los posibles conflictos y reproches. ¿Y además de paso quizá logremos que se hable de nuestro premio en New York? Desengáñense: lo obvio no contribuye a reforzar el prestigio del Princesa de Asturias. Esto de tener alfombras rojas para que las pise quien ya ha caminado kilómetros sobre ellas es ligeramente provinciano y casi tan chocante como darle el Nobel de Literatura en 2016 a Bob Dylan, que fue, como dijo Leonard Cohen, “como ponerle una medalla al Everest por ser la montaña más alta”.
Nadie pone en duda que Scorsese es un autor muy considerable: Malas calles, Toro salvaje, El rey de la comedia, entre otras, fueron obras maestras. Y sigue sabiendo hacer películas entretenidas y de apariencia majestuosa; pero sostener, como hacen algunos, que es “el mejor director de cine vivo” es incurrir en una exageración muy injusta con otros que sí podrían legítimamente reclamar ese título.
No más películas de Scorsese
Fascinado por las personalidades excesivas y temerarias a las que carcome una ambición desaforada, Scorsese supo elegir para representarlas en sus películas a un excelente actor, Robert De Niro; y cuando De Niro ya había dado de sí todo lo que podía, supo elegir a otro más o menos tan bueno y versátil como él, Leonardo DiCaprio. Gracias a su atractivo hipnótico, estos colosos de la interpretación casi siempre salvan la vacuidad de personajes desaforados e insustanciales como Sam Rothstein, el gerente de Casino, o su fotocopia, el bróker Jordan Belfort en El lobo de Wall Street. Insustanciales: no es sorprendente que una de las últimas películas de Scorsese, Infiltrados, sea sólo la versión --dignificada, eso sí, por su soberano dominio de la técnica narrativa-- de un producto comercial del cine de Hong Kong.
De vez en cuando, Scorsese incurre en estos productos de interés meramente crematístico revestido con ropajes de tragedia griega, como en El cabo del miedo, Gangsters de Nueva York o Infiltrados. Ya en el año 2013, después de ver El lobo de Wall Street y quedarme fascinado por DiCaprio y por la suntuosa, febril factura de la película, deslumbrante tour de force en torno a una historia llena de ruido, furia y personajes tontos y que no significa nada, decidí que ya no veré más películas de Scorsese; adiós, Martin; muchas gracias por los buenos momentos pasados, gracias por la compañía, pero no puedo perder mi precioso tiempo en manierismos. Y tú, lector, tampoco puedes, créeme.
Andrei Zviáguintsev
Me parece oír que alguien refunfuña: "Entonces, listillo, si Scorsese no ha hallado gracia a tus ojos, ¿quién en su lugar debería haber sido premiado con el Princesa de Asturias?".
Pues mira, por ejemplo Andrei Zviáguintsev, cuyas películas iluminan espacios geográficos, políticos y sociales de los que sabemos muy poco y dan fe de catástrofes espirituales que el cine apenas ha explorado, en la tradición, si se quiere, de otros maestros rusos como Sokúrov o Tarkovski pero con un tempo más rápido. Después de cuatro obras maestras (El regreso, 2003; El destierro, 2007; Elena, 2011, y Leviatán, 2014), Desamor (2017) acaba de pasar por nuestras pantallas. Sin pena ni gloria, es cierto, pero Zviáguintsev es un artista de verdad, un autor que se arriesga. Y además, insisto, no está escrito en ninguna parte que un premio como el Princesa de Asturias tenga que subrayar consensos triviales y contribuir necesariamente a hacer aún más popular lo que ya es popularísimo (y hasta populista). Son ganas de tirar el dinero esta inercia que seguimos desde hace tantos años hacia lo redundante.